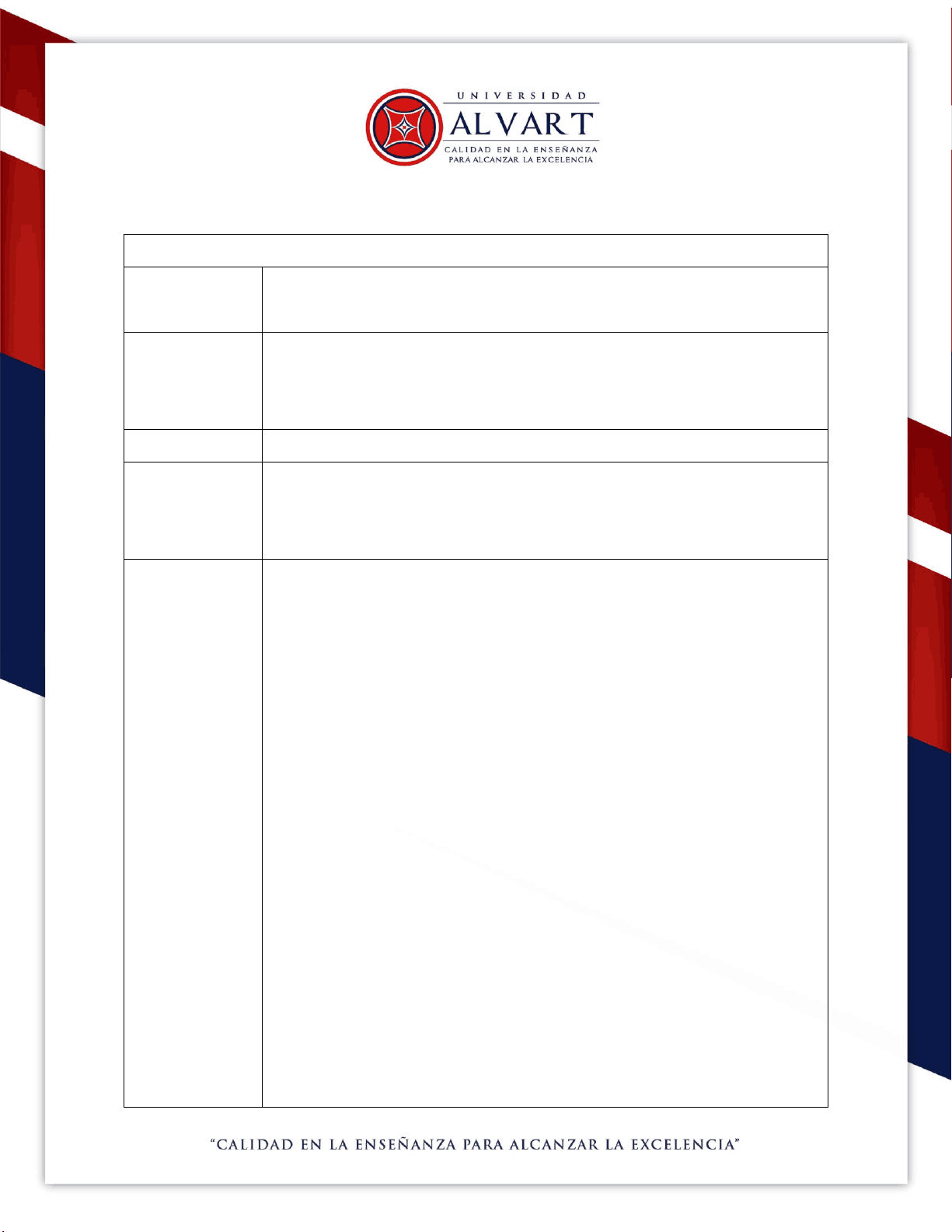










Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Este documento analiza la importancia de la ética en la investigación psicológica, especialmente en lo que se refiere a la terapia y la intervención. Se discuten los desafíos éticos que plantean estudios psicológicos, como el posible daño físico o psicológico para los participantes, y las reglas éticas que deben seguirse para garantizar el bienestar de los sujetos de estudio. Se también menciona el derecho a retirarse de la investigación y la importancia de la comunicación clara y honesta entre investigadores y participantes.
Tipo: Ejercicios
1 / 14

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
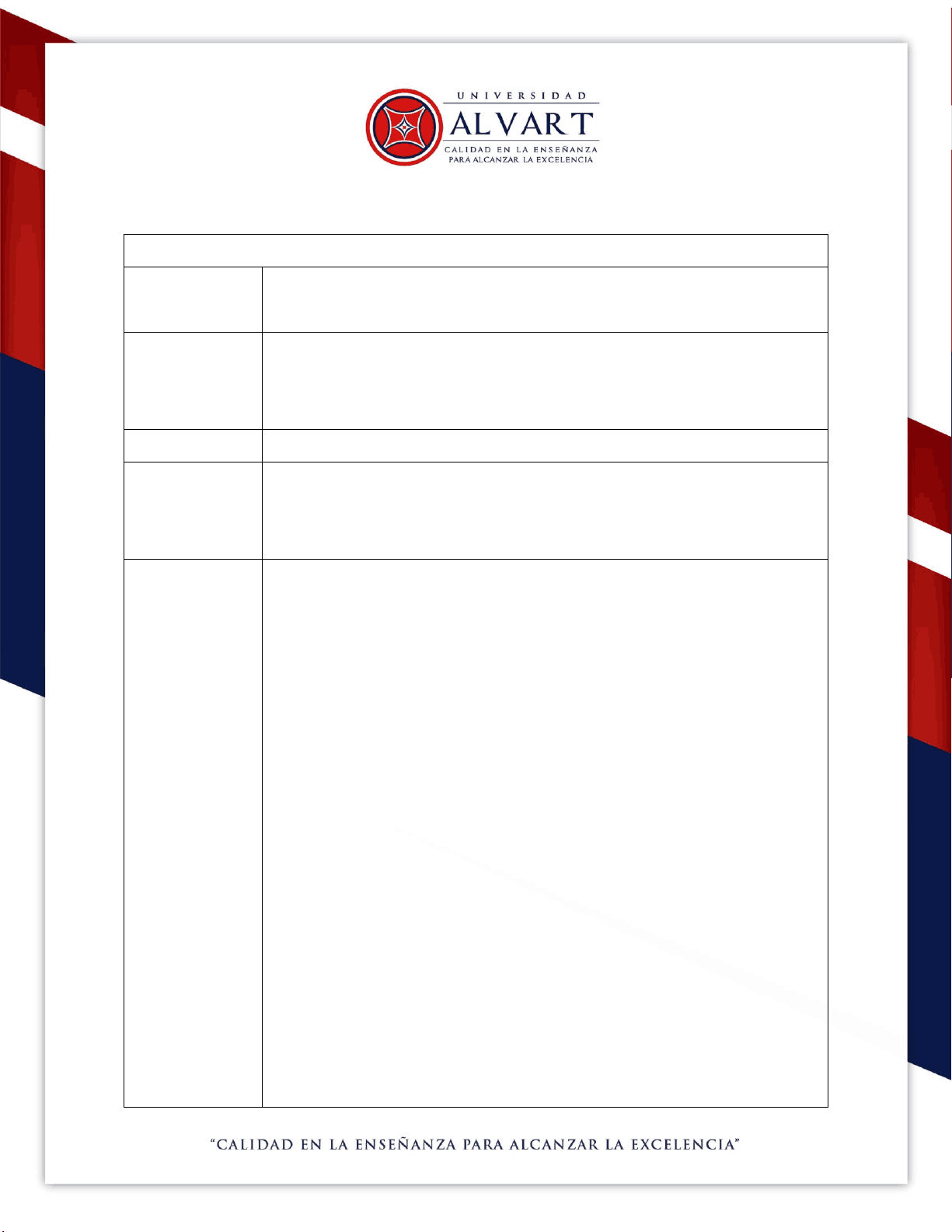








Formato de reporte analítico de lectura Documento proporcionado 1 Nombre del alumno: Josefa Juárez Vázquez Título del artículo científico: La ética en la investigación psicológica Objetivo: Conocer la importancia de la investigación dentro la área psicológica Métodos de investigación utilizados: Lectura y redacción de reporta analítico Tema de discusión: La ética es una preocupación importante en el campo de la psicología, particularmente en lo que se refiere a la terapia y la investigación. Trabajar con pacientes y realizar investigaciones psicológicas puede plantear una amplia variedad de cuestiones éticas y morales que deben abordarse. La ética tiene relación con las reglas correctas de conducta primordiales al hacer una investigación o intervención psicológica. Tenemos el compromiso moral de asegurar a los participantes o pacientes que su salud mental estará a salvo y libre de daños. El código de ética de la APA (American Psychological Association) brinda una guía para aquellos expertos que trabajan en el campo de la psicología para que estén mejor equipados con el conocimiento de qué hacer cuando se encuentran con algún tipo de dilema moral o ético. Algunos de estos son principios o valores que los psicólogos deberían
aspirar a proteger. En otros casos, la APA detalla los estándares que son expectativas exigibles. Por importante que sea el tema que se investiga, los psicólogos tienen que recordar que tienen el deber de respetar los derechos y la dignidad de los participantes en la investigación. Esto quiere decir que deben cumplir con ciertos principios morales y reglas de conducta. El objetivo de los diferentes códigos de conducta es proteger a los participantes de la investigación, la reputación de la psicología y a los propios psicólogos. La ética en la investigación psicológica Los inconvenientes morales rara vez dan una respuesta fácil, inequívoca, precisa o errónea. Entonces, comúnmente es cuestión de juicio si la investigación está justificada o no. Entre otras cosas, es posible que un estudio cause malestar psicológico o físico a los participantes, quizás sufran dolor o quizás inclusive sufran perjuicios físicos. Por otro lado, la investigación podría conducir a descubrimientos que beneficien a los propios participantes o inclusive podrían tener el potencial de aumentar el bienestar psicológico de los sujetos. Sin embargo, autores como Rosenthal y Rosnow (1984) destacan los riesgos potenciales de no realizar algunas investigaciones. ¿Quién
consentimiento, es decir, permiso para formar parte de la investigación. Un adulto mayor de 18 años tiene la capacidad de ofrecer su permiso para formar parte en un estudio y ofrecer por sí mismo su consentimiento. En el caso de los menores de edad son sus padres o tutores legales quienes tienen esa potestad, son ellos quienes a nombre de sus hijos o tutelados tienen la posibilidad de ofrecer su consentimiento para participar en cualquier estudio que los involucre. No obstante, no en todos los casos es viable conseguir el consentimiento informado. Cuando sea imposible para el investigador preguntar a los participantes reales, se puede preguntar a un grupo similar de personas si encuentran la situación aceptable para los participantes. El derecho a Interrogar Una vez terminada el proceso de intervención, el participante debe poder discutir el procedimiento y los hallazgos con el psicólogo. Se les debe ofrecer una idea general de los hallazgos del estudio y la importancia de su participación en la investigación. Hay que informar a los participantes si fueron engañados y se les debe ofrecer las razones por las cuales esto se justificó. Además, se les debe indagar si tienen alguna pregunta y estas deber ser resueltas de la forma más honesta y completa posible. El resumen informativo debe tener lugar lo antes posible y ser lo más completo posible; los experimentadores tienen el deber de tomar las medidas razonables para asegurar que los participantes comprendan todo lo que requieran saber.
Protección de los participantes Los investigadores tienen que asegurarse de que las personas que forman parte de la investigación no sufran de angustia. Estos deben estar protegidos de los daños físicos y mentales. Esto implica que no debe avergonzar, asustar, ofender o perjudicar a los participantes. Comúnmente, el riesgo de daño no debe ser mayor que el de la vida ordinaria, o sea, los participantes no deben estar expuestos a un peligro superior o adicional a los que se encuentran habitualmente en sus estilos de vida cotidianos. Además, el investigador debe asegurarse que, si se van a emplear grupos vulnerables, como por ejemplo, personas de la tercera edad, discapacitados, niños, etc., estos deben recibir atención especial. Confidencialidad Los participantes y sus datos tienen que conservar el anonimato a menos que ellos den su pleno consentimiento. No se pueden emplear nombres reales en un informe de investigación. Los psicólogos están obligados a tomar precauciones razonables para mantener la privacidad de la información del cliente. Sin embargo, pueden existir limitaciones a la confidencialidad. A veces, los psicólogos necesitan revelar información sobre los sujetos para consultar con otros profesionales sobre su salud mental, en este caso tiene prioridad el bienestar del individuo. En la mayoría de los casos los psicólogos deben esforzarse por minimizar estas intrusiones en la privacidad y la confidencialidad de los participantes.
Documento investigado Nombre del alumno: Josefa Juárez Vázquez Título del artículo científico: Ciencia y conciencia humana Objetivo: Conocer la relación que existe entre la ciencia y la conciencia humana Métodos de investigación utilizados: Lectura y redacción de reporte Tema de discusión: Ciencia con conciencia y una conciencia habitada por el mejor conocimiento científico-humanístico y artístico disponible, fueron lema y aspiración central del autor de Leyendo a Gramsci, un original ecologista, estudioso, lector e intérprete de la obra de Marx, Brecht, Bartolomé de Las Casas, Platónov, Weil y Einstein. Conocer los caminos del infierno para no caer en el desastre. Esta reflexión de Maquiavelo fue nudo central, acentuado con el transcurso de los años, de muchas de las intervenciones filosóficas de Francisco Fernández Buey (1943-2012). Para alejarse de senderos de destrucción, hybris, marginación social, opresión y explotación, y de muerte en ocasiones, para ubicarse en el terreno del buen vivir personal y colectivo, el conocimiento y la praxis anexa, un conocimiento amplio, diverso, riguroso, no unilateral, superador de viejas y paralizantes divisiones, fundado en diversos saberes teóricos, pre teóricos y artísticos, era – siempre fue en su caso– un elemento clave.
El autor de Poliética nunca fue partidario de una cultura centrada en asuntos, temática y métodos científicos que marginara o menospreciara los «estudios humanísticos». Ni tampoco de la clásica consideración del «hombre culto», concebido este como un erudito estudioso de la literatura, la historia, la filosofía o las artes, sin arista alguna ubicada en saberes tecno científicos, menospreciados como meramente técnicos o insustantivos desde una perspectiva humanista. Si Wittgenstein, Paul Éluard, Joyce, Margaret Atwood o Picasso eran imprescindibles para llegar a ser una persona culta en el siglo XX (o en nuestro siglo) y así poder estar a «la altura de las circunstancias», también lo era conocer, no como especialistas o investigadores, la obra de Darwin, Heisenberg, Feynman o Alexander Grothendieck, por ejemplo. Entre otras disciplinas, la historia de la ciencia podía ser un buen instrumento para acercar esas dos orillas del saber humano siempre provisional, siempre revisable en un mismo fluir. Así pues, superar la separación e incomunicación de estas dos culturas parciales por una tercera, compuesta y partidaria al mismo tiempo del conocimiento científico y del saber histórico- literario-artístico-filosófico, fue uno de los objetivos centrales de las reflexiones y aportaciones de Francisco Fernández Buey a lo largo de un amplio arco de estudio, conocimiento y trabajo que se inicia en sus artículos juveniles, en sus escritos sobre Heidegger, Fourier, Gramsci o Della Volpe (su tesis doctoral es una contribución a la crítica del marxismo cientificista), y finaliza en la que será su obra póstuma, Para la tercera cultura,
depender tanto o solo de la capacidad de propiciar el diálogo entre filósofos, literatos y científicos «como de la habilidad y precisión de la comunicación científica a la hora de encontrar las metáforas adecuadas para hacer saber al público en general lo que la ciencia ha llegado a saber sobre el universo, la evolución, los genes, la mente humana o las relaciones sociales». Este era el punto. Esto último obligaba a las comunidades científicas a prestar atención no solo a la captación de datos y a su elaboración, a la estructura de las teorías y a la lógica deductiva en la formulación de hipótesis, al método de investigación, sino también a la exposición de los resultados, a lo que los antiguos llamaban método de exposición. Lo que podemos llamar divulgación científica bien hecha. En su opinión, si se concedía importancia finalmente al método de exposición, a la forma de exponer los resultados científicos alcanzados, había que volver la mirada hacia dos de los clásicos que vivieron cabalgando entre la ciencia propiamente dicha y las humanidades, y que dieron mucha importancia a la forma arquitectónica de la exposición de los resultados de la creación y la investigación: Goethe y Marx, dos autores centrales también en su obra. Que el humanista o el estudiante de humanidades lleguen a ser amigos de las ciencias no dependía solo de la enseñanza universitaria reglada. Tampoco en exclusiva de los planes de estudio que acaben imponiéndose en ella. Tanto como los planes académicos y las reglamentaciones podría contar la
elaboración de un proyecto moral con una noción de racionalidad compartida. El sapere aude de la Ilustración no era, al fin y al cabo, una mala consigna. Un lema que, eso sí, tenía que complementarse con otro, surgido de la reconsideración de la idea de progreso y de la autocrítica de la ciencia en el siglo XX, el de ignoramos e ignoraremos, que debía implicar autocontención, conciencia de la limitación, otro de los nudos centrales de su filosofía política y de su epistemología. Si ignoramos e ignoraremos, si estamos hechos de este material gnoseológico, lo razonable era pedir tiempo para pasar del saber al hacer, atender al principio de precaución. Lo viene recordando con insistencia Jorge Riechmann, amigo del autor y coautor junto a él de Ni tribunos. Con lo que, en su opinión, podía quedar para el caso: «atrévete a saber porque el saber científico, que es falible, provisional y casi siempre probabilista, cuando no solo plausible, ayuda en las decisiones que conducen al hacer. Ayuda también a la intervención razonable de los humanistas en las controversias públicas del cambio de siglo. Al plantearse las posibilidades reales de reencuentro entre una cultura científica y una cultura humanística, Francisco Fernández Buey creía muy interesantes las reflexiones de los científicos representantes de la llamada «autocrítica de la ciencia», el punto de vista expresado por científicos preocupados por el propio saber en este siglo. Desde Ettore Majorana, Leó Szilárd, el último Einstein y Bertrand Russell hasta Joseph Rotblat, J. M. Lévy-Leblond y Toraldo di Francia, por ejemplo.
estaban rebasando nuestro conocimiento, había tanta observación, tantos experimentos, tanto análisis… y tan pocas concepciones generales. Queremos más ideas y menos hechos, reclamaba Wilde. Las magníficas generalizaciones de Newton y Harvey no podrían haberse realizado nunca, conjeturaba, en esta edad moderna donde nuestra mirada se dirigía, básicamente, a la tierra y a lo particular. Einstein, Bohr, Hawking y tantos otros (¡y otras!) desmentirían pocos años después lo que el gran escritor británico sostuvo sobre nuestra imposibilidad de generalizaciones. No fue desmentido, en cambio, en un punto básico: la importancia de aunar facultades, prácticas y saberes – artísticos, humanistas, científicos– en la búsqueda, siempre inacabada, siempre en progreso, siempre construyéndose, de la verdad, entendida esta como condición de emancipación, no como medio instrumental para conseguir una mayor eficacia en la destrucción irresponsable de nuestro entorno, en el dominio y opresión de las y los más desfavorecidos, los condenados de la Tierra, los «de abajo» solía decir el autor de Marx (sin ismos). Y, por supuesto, esta verdad práxica nos debía ayudar a combatir el ecosucidio, la destrucción de un mundo por los irresponsables descreadores de la Tierra y sus pobladores. La tarea que habría que proponerse, escribió su amigo y compañero Manuel Sacristán, era conseguir que «tras esta noche oscura de la crisis de una civilización despuntara una humanidad más justa en una Tierra habitable, en vez de un inmenso rebaño de atontados ruidosos en un estercolero químico, farmacéutico y radiactivo.
Fue también su propósito. Referencia bibliográfica: Martínez P. (2010). Ciencia y conciencia humana.[Archivo PDF].file:///C:/Users/UsuarioDell/Downloads/40211897002.pdf