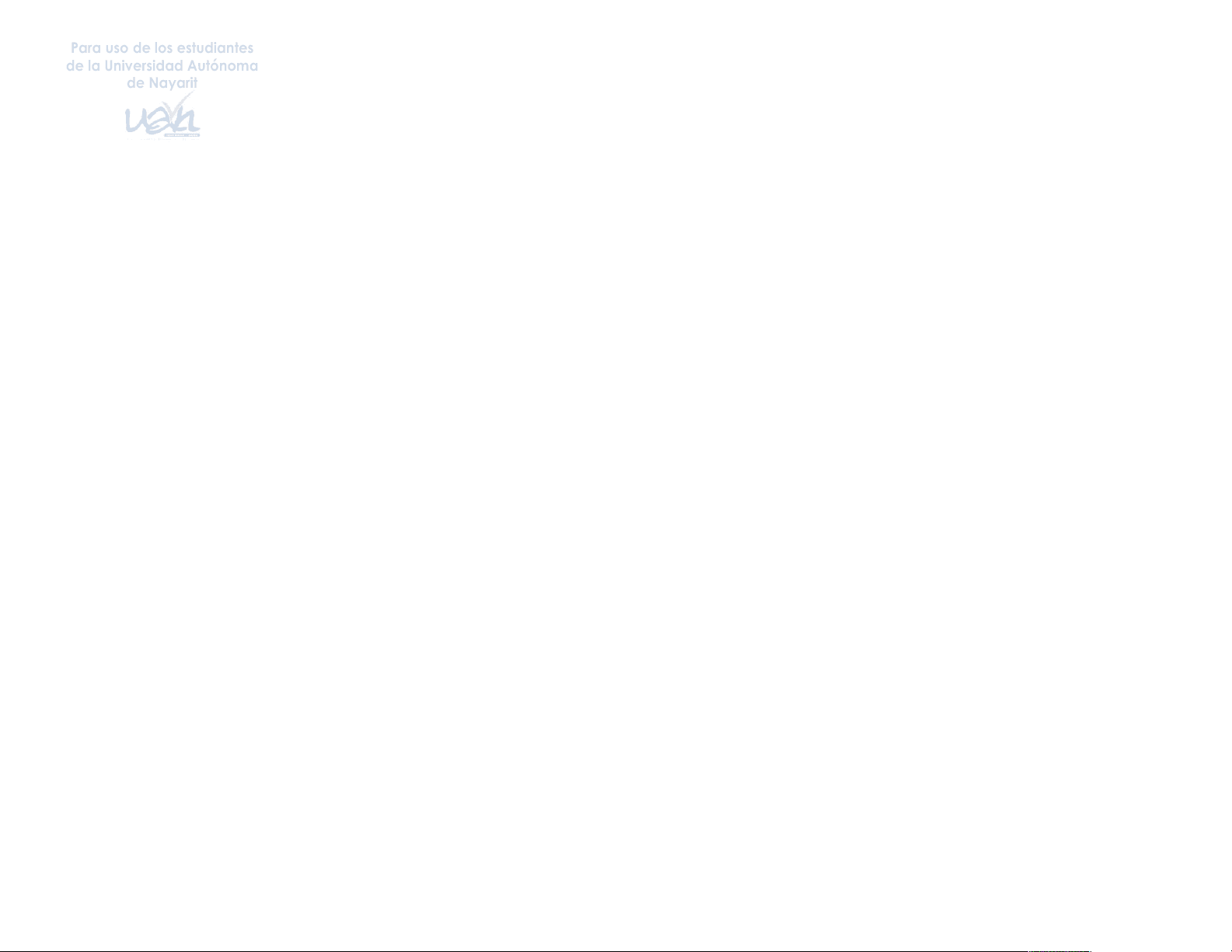























Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
habla sobre la etica segun kant
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
1 / 29

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
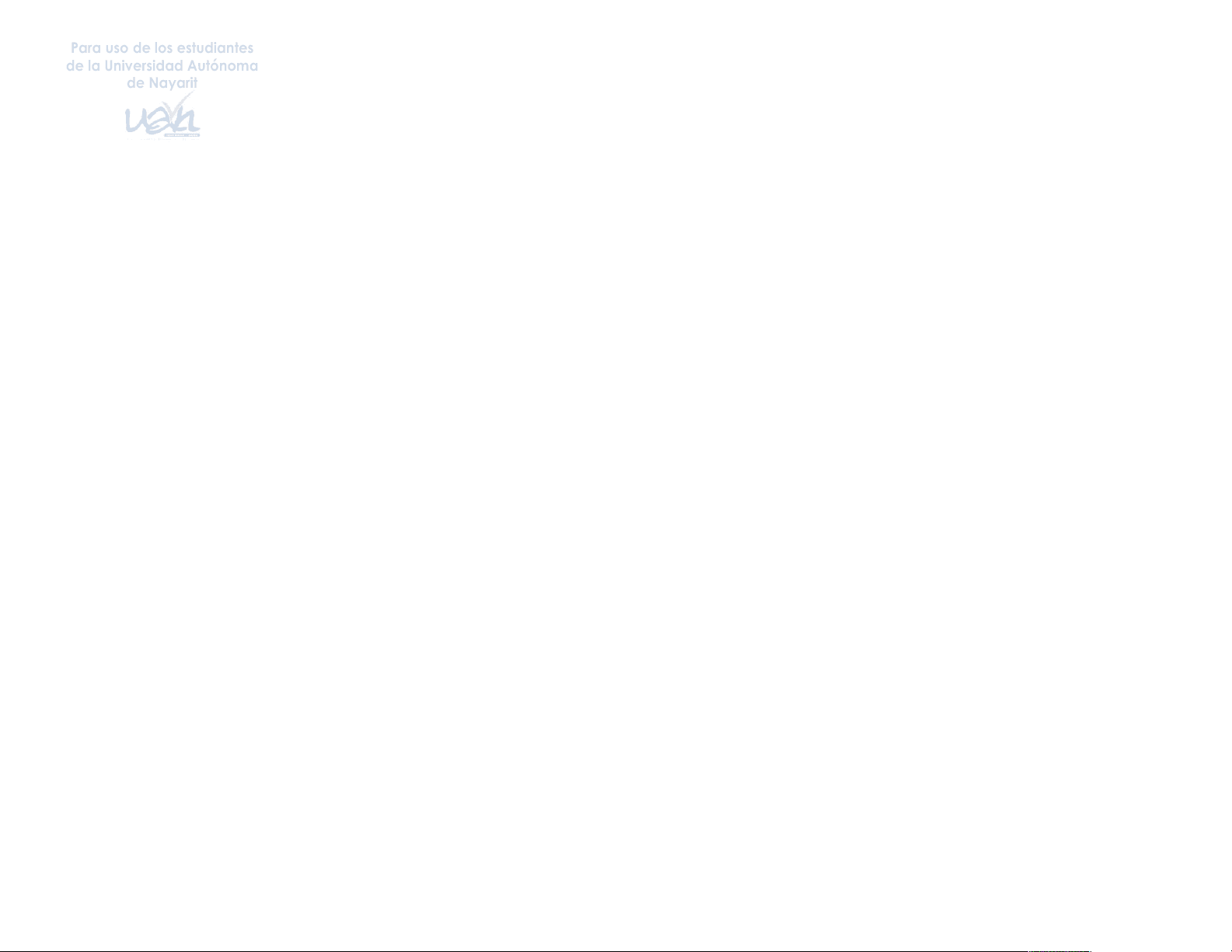





















de la Universidad Autónoma de Nayarit KANT La Religión Dentro de los límites de la mera Razón Prólogo a la primera edición, del año 1793 La Moral, en cuanto que está fundada sobre el concepto del hombre como un ser libre que por el hecho mismo de ser libre se liga él mismo por su Razón a leyes incondicionadas, no necesita ni de la idea de otro ser por encima del hombre para conocer el deber propio, ni de otro motivo impulsor que la ley misma para observarlo. Al menos es propia culpa del hombre si en él se encuentra una necesidad semejante, a la que además no se puede poner remedio mediante ninguna otra cosa; porque lo que no procede de él mismo y de su libertad no da ninguna reparación para la deficiencia de su moralidad.-Así pues, la Moral por causa de ella misma (tanto objetivamente, por lo que toca al querer, como subjetivamente, por lo que toca al poder) no necesita en modo alguno de la Religión, sino que se basta a sí misma en virtud de la Razón pura práctica.-En efecto, puesto que sus leyes obligan por la mera forma de la legalidad universal de las máximas que han de tomarse según ella -como condición suprema (incondicionada ella misma) de todos los fines-, la Moral no necesita de ningún fundamento material de determinación del libre albedrío, esto es: de ningún fin, ni para reconocer qué es debido, ni para empujar a que ese deber se cumpla; sino que puede y debe, cuando se trata del deber, hacer abstracción de todos los fines. Así, por ejemplo, para saber si yo debo (o también si puedo) ser veraz ante la justicia en mi testimonio o ser leal en caso de que me sea pedido un bien ajeno confiado a mí, no es necesaria la búsqueda de un fin que yo pudiese tal vez conseguir con mi declaración, pues es igual que sea de un tipo o de otro; antes bien aquel que, siéndole pedida legítimamente su declaración, aún encuentra necesario buscar algún fin, es ya en eso un indigno. Pero, aunque la Moral por causa de ella misma no necesita de ninguna representación de fin que hubiese de preceder a la determinación de la voluntad, aun así puede ser que tenga una relación necesaria a un fin semejante, a saber: no como al fundamento, sino como a las consecuencias necesarias de las máximas que son adoptadas con arreglo a leyes. Pues sin ninguna relación de fin no puede tener lugar en el hombre ninguna determinación de la voluntad, ya que tal determinación no puede darse sin algún efecto, cuya representación tiene que poder ser admitida, si no como fundamento de determinación del albedrío y como fin que precede en la mira, sí como consecuencia de la determinación del albedrío por la ley en orden a un fin (finis in consequentiam veniens) sin el cual un albedrío que no añade en el pensamiento a la acción en proyecto algún objeto determinado objetiva o subjetivamente (objeto que él tiene o debiera tener), un albedrío que sabe cómo pero no hacia dónde tiene que obrar, no puede bastarse. Así, para la Moral, en orden a obrar bien, no es necesario ningún fin; la ley, que contiene la condición formal del uso de la libertad en general, le es bastante. De la Moral, sin embargo, resulta un fin; pues a la Razón no puede serle indiferente de qué modo cabe responder a la cuestión de qué saldrá de este nuestro obrar bien, y hacia qué -incluso si es algo que no está plenamente en nuestro poder- podríamos dirigir nuestro hacer y dejar para al menos concordar con ello. Así ciertamente se trata sólo de una idea de un objeto que contiene en sí en unidad la condición formal de todos los fines como debemos tenerlos (el deber) y a la vez todo lo condicionado concordante con ello de todos los fines que tenemos (la felicidad adecuada a la observancia del deber); esto es: la idea de un bien supremo en el mundo, para cuya posibilidad hemos de aceptar un ser superior moral, santísimo y omnipotente, único que puede unir los dos elementos de ese bien supremo; pero esta idea (considerada prácticamente) no es vacía, pues pone remedio a nuestra natural necesidad de pensar algún fin último que pueda ser justificado por la Razón para todo nuestro hacer y dejar tomado en su todo, necesidad que de otro modo sería un obstáculo para la decisión moral. Pero, lo que es aquí lo principal, esta idea resulta de la Moral y no es la base de ella; es un fin con el cual ocurre que el hecho de proponérselo presupone ya principios morales. No puede, pues, ser indiferente a la Moral el que ella se forme o no el concepto de un fin último de todas las cosas (bien entendido que el concordar en ese fin no aumenta el número de los deberes, pero les proporciona un particular punto de referencia de la unión de todos los fines); pues sólo así puede darse realidad objetiva práctica a la ligazón de la finalidad por libertad con la finalidad de la naturaleza, ligazón de la que no podemos prescindir. Suponed un hombre que venera la ley moral y a quien se le ocurre (cosa que difícilmente puede evitar) pensar qué mundo él, guiado por la Razón práctica, crearía si ello estuviese en su poder, y ciertamente de modo que él ,mismo se
de la Universidad Autónoma de Nayarit
situase en ese mundo como miembro; no sólo elegiría precisamente del modo que aquella idea del bien supremo comporta, si le fuese dejada solamente la elección, sino que también querría que un mundo en general existiese, pues la ley moral quiere que se haga el bien más alto que sea posible por nosotros; ese hombre lo querrá así aunque él mismo con arreglo a esa idea se vea en peligro de perder mucho en felicidad para su persona, pues cabe que él no pudiese adecuarse a las exigencias de la felicidad, exigencias que la Razón pone por condición; este juicio, pues, pronunciado de modo totalmente imparcial, igual que por un extraño, él se sentiría, sin embargo, obligado por la Razón a reconocerlo a la vez como el suyo propio; por donde el hombre muestra la necesidad, operada moralmente en él, de pensar en relación a sus deberes también un fin último como el resultado de ellos. Así pues, la Moral conduce ineludiblemente a la Religión, por la cual se amplía, fuera del hombre, a la idea de un legislador moral poderoso en cuya voluntad es fin último (de la creación del mundo) aquello que al mismo tiempo puede y debe ser el fin último del hombre. Si en la santidad de su ley la Moral reconoce un objeto del mayor respeto, así, sobre el escalón de la Religión, en la causa suprema que ejecuta esas leyes propone un objeto de adoración y aparece en su Majestad. Pero todo, incluso lo más elevado, se empequeñece en las manos de los hombres cuando éstos emplean para su uso la idea de aquello. Lo que sólo puede ser verdaderamente venerado en la medida en que el, respeto hacia ello es libre, es obligado a acomodarse a formas a las cuales sólo se puede procurar consideración mediante leyes coactivas, y lo que por sí mismo se compromete a la crítica pública de todo hombre ha de someterse a una crítica que posee fuerza, esto es: a una censura. Sin embargo, puesto que el mandamiento ¡obedece a la autoridad! es también moral, y la observancia de él puede ser referida, como la de todos los deberes, a la Religión, así conviene a un tratado que está dedicado al concepto determinado de ésta dar él mismo un ejemplo de tal obediencia, la cual, sin embargo, no debe ser demostrada por la atención solamente a la ley de ,una única ordenanza del Estado, permaneciendo ciego con respecto a toda otra, sino sólo por el respeto unido para todas unidas. Ahora bien, el teólogo que juzga libros puede estar en tal puesto con el encargo de procurar solamente la salud de las almas o también la salud de las ciencias; el primero está sólo como espiritual, el segundo a la vez como sabio. A éste, como miembro de una institución pública a la cual (bajo el nombre de Universidad) están confiadas todas las ciencias para su cultivo y preservación contra perjuicios, le concierne limitar las pretensiones del primero con arreglo a la condición de que su censura no ocasione ningún destrozo en el campo de las ciencias; y si ambos son teólogos bíblicos la censura superior será cosa del último como miembro universitario de aquella Facultad a la que está encargado tratar de esa teología; pues por lo que se refiere al primer asunto (la salud de las almas) ambos tienen igual misión, mas por lo que se refiere al segundo (la salud de las ciencias) el teólogo como sabio universitario tiene además una especial función que desempeñar. Si se abandona esta regla, la cosa ha de llegar finalmente allí donde ha estado ya en otro tiempo (por ejemplo, en la época de Galileo) a saber: que el teólogo bíblico, para humillar el orgullo de las ciencias y ahorrarse el esfuerzo en ellas, se permita incursiones en la Astronomía o en otras ciencias, por ejemplo la historia antigua de la tierra, y -como aquellos pueblos que no encuentran en sí mismos capacidad ni seriedad suficiente para defenderse contra ataques peligrosos convierten en desierto todo lo que les rodea- esté autorizado a tomar bajo secuestro todo intento del entendimiento humano. Sin embargo, frente a la teología bíblica está en el campo de las ciencias una teología filosófica, bien confiado a otra Facultad. Esta teología, con tal que permanezca dentro de los límites de la mera Razón y utilice para confirmación y aclaración de sus tesis la historia, las lenguas, los libros de todos los pueblos, incluso la Biblia, pero sólo para sí, sin introducir tales tesis en la teología bíblica ni pretender cambiar las enseñanzas públicas de ésta, para lo cual tiene privilegio el espiritual, ha de tener plena libertad para extenderse tan lejos como alcance su ciencia; y aunque, cuando es un hecho que "el filósofo ha traspasado efectivamente sus límites y se ha entrometido en la teología bíblica, no puede discutirse al teólogo (considerado meramente como espiritual) el derecho a la censura, sin embargo, en tanto la intromisión está todavía en duda y por lo tanto se plantea la cuestión de si ha tenido lugar por algún escrito u otra exposición pública del-filósofo, corresponde la censura superior solamente al teólogo bíblico como miembro de su Facultad, pues éste está encargado de cuidar también del segundo
de la Universidad Autónoma de Nayarit
encierra en sí a la otra como a una esfera más estrecha (no como dos círculos exteriores uno a otro, sino como concéntricos); el filósofo ha de tenerse dentro del último de estos círculos, como puro maestro de Razón (a partir de meros principios a priori)) y por lo tanto ha de hacer abstracción de toda experiencia. Desde este punto de vista puedo también hacer la segunda prueba, a saber: partir de alguna revelación tenida por tal y, haciendo abstracción de la Religión racional pura (en tanto que constituye un sistema consistente por sí), poner la revelación, como sistema histórico) en conceptos morales sólo fragmentariamente y ver si este sistema no remite al mismo sistema racional puro de la Religión, que sería consistente por sí mismo -ciertamente no en una mira teorética (en lo cual debe ser incluida también la mira técnico-práctica del método de enseñanza como tecnología)) pero sí en una mira moral-práctica- y suficiente para una Religión propiamente tal, la cual, en cuanto concepto racional a priori (que permanece tras la eliminación de todo elemento empírico), sólo tiene lugar en este respecto. Si ocurre así, se podrá decir que entre la Razón y la Escritura no sólo se encuentra compatibilidad, sino también armonía, de modo que quien sigue una (bajo la dirección de los conceptos morales) no dejará de coincidir con la otra. Si no ocurriese así, entonces o bien se tendrían dos Religiones en una persona, lo cual es absurdo, o una Religión y un culto, en cuyo caso, puesto que el último no es (como lo es la Religión) fin en sí mismo, sino que sólo tiene valor como medio, ambos tendrían que ser agitados juntos con frecuencia, para ligarse por un corto tiempo, pero en seguida, como aceite y agua, separarse de nuevo, y dejar flotar el elemento moral puro (la Religión racional). Que esta unión o el intento de llegar a ella es un negocio que compete con pleno derecho al investigador filosófico de la Religión y no una intromisión en los derechos exclusivos del teólogo bíblico, lo he hecho notar en el primer prólogo. Después he encontrado esta afirmación enunciada en la Moral del difunto Michaelis (1. parte, pág. 5-11), hombre muy versado en ambas ramas, y elaborada a través de toda su obra, sin que la Facultad superior haya encontrado en ello algo perjudicial para sus derechos. En cuanto a los juicios de hombres dignos -que dan su nombre o que no lo dan- acerca de esta obra, dado que esos juicios (como ocurre con toda la literatura que viene de fuera) llegan muy tarde a nuestras regiones, no he podido tenerlos en cuenta en esta segunda edición, como hubiera deseado, particularmente por lo que se refiere a las Annotationes quaedam theologicae etc. del célebre Sr. Storr de Tubinga, que ha examinado esta obra con su habitual perspicacia y a la vez con diligencia y justicia merecedoras del mayor agradecimiento; a este escrito tengo ciertamente el propósito de responder, si bien no me atrevo a prometerlo a causa de las molestias que la edad en particular opone al manejo de ideas abstractas.-Hay una apreciación crítica, la aparecida en los Informes críticos nuevos de Greifswald, núm. 29, que puedo despachar tan brevemente como ha hecho el crítico en cuestión con mi obra. Pues ésta -según su juicio-- no es otra cosa que la respuesta a esta pregunta que yo me planteo a mí mismo: «¿Cómo es posible según la Razón pura (teorética y práctica) el sistema eclesial de la Dogmática en sus conceptos y tesis doctrinales?»-«Este ensayo no concierne por lo tanto en ningún modo a aquellos que conocen y comprenden su sistema (el de Kant) tan poco como echan de menos el conocerlo y comprenderlo, y por lo tanto para ellos ha de considerarse como inexistente».-A eso respondo: para comprender esta obra según su contenido esencial, es necesaria solamente la Moral común, sin meterse en la crítica de la Razón práctica, y menos aún de la teorética; y cuando, por ejemplo, la virtud como prontitud en acciones conformes al deber (según su legalidad) es llamada virtus phaenomenon, mientras que la virtud en cuanto constante intención de tales acciones por deber (a causa de su moralidad) es llamada virtus noumenon, estas expresiones se usan sólo por razón de escuela, en tanto que la cosa misma está contenida - aunque con otras palabras- en la más popular instrucción para niños o sermón y es fácilmente comprensible. Ojalá se pudiese ponderar lo mismo de los misterios de la naturaleza divina contados entre los elementos de la doctrina religiosa, los cuales, como si fuesen totalmente populares, son llevados al catecismo, pero luego tienen que ser ante todo transmutados en conceptos morales si han de hacerse comprensibles para todos. Konigsberg, 26 de enero de 1794
de la Universidad Autónoma de Nayarit
Primera parte De la inhabitación del principio malo al lado del bueno o sobre el mal radical en la naturaleza humana. Que el mundo está en el mal es una queja tan antigua como la historia; incluso como el arte poético, más antiguo aún; igualmente vieja incluso que la más antigua de todas las poesías, la Religión sacerdotal. Sin embargo, todos hacen empezar el mundo por el bien: por la Edad de Oro, por la vida en el Paraíso o por una vida más dichosa aún, en comunidad con seres celestes. Pero dejan pronto desaparecer esta dicha como un sueño; y es entonces la caída en el mal (el mal moral, con el cual siempre fue a la par el físico) lo que para desgracia hacen correr en acelerado desplome, de modo que ahora (pero este ahora es tan antiguo como la historia) vivimos en lo último del. tiempo, el último día y la ruina del mundo están a la puerta y en algunos parajes del Indostán el juez y destructor del mundo Ruttren (también llamado Siba o Siwen) es venerado ya como el dios que ahora tiene el poder, después que el mantenedor del mundo Vischnú, cansado de su cargo, que recibió del creador del mundo Brahma, se ha desprendido de él ya desde hace siglos. Más nueva, pero mucho menos extendida, es la opinión heroica opuesta, que ha encontrado sitio sólo entre filósofos y en nuestra época particularmente entre pedagogos: que el mundo progresa precisamente en dirección contraria, a saber: de lo malo a lo mejor, sin detenerse (bien que de modo apenas observable), que al menos se encuentra en el hombre la disposición a ello. Con seguridad, esta opinión no la han obtenido de la experiencia, si se trata del bien o el mal moral (no de la civilización); pues la historia de todos los tiempos habla demasiado poderosamente en contra; más bien se trata, probablemente, de un benévolo supuesto de los moralistas, de Séneca a Rousseau, para impulsar al cultivo infatigable del germen del bien que se encuentra quizá en nosotros, con tal que se pudiese contar con una base natural para ello en el hombre. A ello se añade que, pues hay que aceptar al hombre por naturaleza (esto es: tal como habitualmente nace) como sano según el cuerpo, no hay ninguna causa para no aceptarlo igualmente como sano y bueno por naturaleza según el alma. Así pues, para desarrollar en nosotros esta disposición moral al bien, la naturaleza misma nos sería propicia. Sanabilibus aegrotamus malís nos que in rectum genitos natura, si sanari velímus, adiuvat , dice Séneca. Puesto que podría haber ocurrido que uno se hubiese equivocado en las dos presuntas experiencias, se plantea la cuestión de si no será al menos posible un término medio, a saber: que el hombre en su especie no sea ni bueno ni malo, o en todo caso tanto lo uno como lo otro, en parte bueno y en parte malo.- Pero se llama malo a un hombre no porque ejecute acciones que son malas (contrarias a la ley), sino porque éstas son tales que dejan concluir máximas malas en él. Ciertamente uno puede mediante la experiencia echar de ver acciones contrarias a la ley, puede incluso (al menos en sí mismo) ver que lo son conscientemente; pero las máximas no puede uno observarlas, incluso en sí mismo no siempre, y por lo tanto el juicio de que el autor sea un hombre malo no puede fundarse con seguridad en la experiencia. Así pues, para llamar malo a un hombre, habría de poderse concluir de algunas acciones conscientemente malas -e incluso de una sola- a priori una máxima mala que estuviese a la base, y de ésta un fundamento, presente universalmente en el sujeto, de todas las máximas particulares moralmente malas, fundamento que a su vez es él mismo una máxima. Sin embargo, para que no se tropiece en seguida con el término naturaleza -el cual, si (como de ordinario) debiese significar lo contrario del fundamento de las acciones por libertad, estaría en directa contradicción con los predicados de moralmente bueno y moralmente malo- hay que notar que aquí por naturaleza del hombre se entenderá sólo el fundamento subjetivo del uso de su libertad en general (bajo leyes morales objetivas), que precede a todo hecho que se presenta a los sentidos, dondequiera que resida este fundamento. Pero este fundamento subjetivo a su vez tiene siempre que ser él mismo un acto de la libertad (pues de otro modo el uso o abuso del albedrío del hombre con respecto a la ley moral no podría serle imputado, y no podría en él el bien o el mal ser llamado moral). Por lo tanto, el fundamento del mal no puede residir en ningún objeto que determine el albedrío mediante una inclinación, en ningún impulso natural, sino sólo en una regla que el albedrío se hace él mismo para el uso de su libertad, esto es: en una máxima. Ahora bien, de ésta a su vez no ha de poderse preguntar luego cuál es en el hombre el fundamento subjetivo de que se la adopte y no se adopte más bien la contraria. Pues si este fundamento no fuese él mismo finalmente una máxima, sino un
de la Universidad Autónoma de Nayarit
intención, esto es: el primer fundamento subjetivo de la adopción de las máximas, no puede ser sino única, y se refiere universalmente al uso todo de la libertad. Ella misma tiene, sin embargo, que haber sido adoptada también por libre albedrío, pues de otro modo no podría ser imputada. El fundamento subjetivo o la causa de esta adopción no puede a su vez ser conocido (aunque es inevitable preguntar por él; pues tendría que ser aducida una máxima en la que hubiese sido admitida esta intención, la cual a su vez tiene que tener su fundamento). Dado que, por lo tanto, no podemos derivar esta intención, o más bien su fundamento supremo, de algún primer acto del albedrío que haya tenido lugar en el tiempo, la llamamos una calidad del albedrío que le corresponde por naturaleza (aunque de hecho está fundada en la libertad). Sin embargo, que estamos autorizados a entender por el hombre, del que decimos que es bueno o malo por naturaleza, no el individuo particular (pues entonces uno podría ser aceptado como bueno por naturaleza, el otro como malo), sino toda la especie, sólo más adelante puede ser demostrado, cuando se muestra en la investigación antropológica que las razones que nos permiten atribuir a un hombre uno de los dos caracteres como innato son tales que no hay fundamento alguno para exceptuar de ello a un solo hombre, y que por lo tanto aquí el hombre vale de la especie.
1. De la disposición original al bien en la naturaleza humana En relación a su fin, podemos con justicia reducirla a tres clases como elementos de la determinación del hombre: 1) La disposición para la animalidad del hombre como ser viviente, 2) La disposición para la humanidad del mismo como ser viviente y a la vez racional, 3) La disposición para su personalidad como ser racional y a la vez susceptible de que algo le sea imputado. 1. La disposición para la ANIMALIDAD en el hombre se puede colocar bajo el título general del amor a si mismo físico y meramente mecánico, esto es: de un amor a si mismo en orden al cual no se requiere Razón. Esta disposición es triple: primeramente, en orden a la conservación de sí mismo; en segundo lugar, en orden a la propagación de su especie por medio del impulso al sexo y a la conservación de lo que es engendrado por la mezcla con el otro sexo; en tercer lugar, en orden a la comunidad con otros hombres, esto es: el impulso hacia la sociedad.-Sobre tal disposición pueden injertarse vicios de todo tipo (los cuales, sin embargo, no proceden por si mismos de aquella disposición como raíz). Pueden llamarse vicios de la barbarie de la naturaleza y son denominados en su más alta desviación del fin natural vicios bestiales: los vicios de la gula, de la lujuria y de la salvaje ausencia de ley (en la relación a otros hombres). 2. Las disposiciones para la HUMANIDAD pueden ser referidas al título general del amor a sí mismo ciertamente físico, pero que compara (para lo cual se requiere Razón); a saber: juzgarse dichoso o desdichado sólo en comparación con otros. De este amor a sí mismo procede la inclinación a procurarse un valor en la opinión de los otros; y originalmente, es cierto, sólo el valor de la igualdad: no conceder a nadie superioridad sobre uno mismo, junto con un constante recelo de que otros podrían pretenderla, de donde surge poco a poco el apetito injusto de adquirirla para sí sobre otros. Sobre ello, a saber: sobre los celos y la rivalidad, pueden injertarse los mayores vicios de hostilidades secretas o abiertas contra todos los que consideramos como extraños para nosotros, vicios que, sin embargo, propiamente no proceden por sí mismos de la naturaleza como de su raíz, sino que, con el recelo de la solicitud de otros por conseguir sobre nosotros una superioridad que nos es odiosa, se dan inclinaciones a, por razón de seguridad, procurársela uno mismo sobre otros como medio de precaución; en tanto que la naturaleza sólo quería usar de la idea de una emulación semejante (que en sí no excluye el amor mutuo) como motivo impulsor en orden a la cultura. Los vicios que se injertan sobre esta inclinación pueden por ello llamarse también vicios de la cultura, y en el más alto grado de su malignidad (pues entonces son sólo la idea de un máximum del mal, que sobrepasa la humanidad), por ejemplo en la envidia, la ingratitud, la alegría del mal ajeno, etc., son llamados vicios diabólicos. 3. La disposición para la PERSONALIDAD es la susceptibilidad del respeto por la ley moral como de un motivo impulsor, suficiente por sí mismo, del albedrío. La susceptibilidad del mero respeto por la ley moral en nosotros sería el sentimiento moral, el cual por sí todavía no constituye un fin de la disposición natural, sino sólo en cuanto que es motivo impulsor del albedrío. Ahora bien, dado que esto es posible únicamente por cuanto el libre albedrío lo admite en su máxima, es calidad de un albedrío tal
de la Universidad Autónoma de Nayarit
el carácter bueno; el cual, como en general todo carácter del libre albedrío, es algo que no puede ser sino adquirido, pero para cuya posibilidad ha de estar presente en nuestra naturaleza una disposición sobre la cual absolutamente nada malo puede injertarse. A la sola idea de la ley moral, con el respeto que es inseparable de ella, no se la puede llamar en justicia una disposición para la personalidad; ella es la personalidad misma (la idea de la humanidad considerada de modo totalmente intelectual). Pero el fundamento subjetivo de que nosotros admitamos este respeto como motivo impulsor en nuestras máximas parece ser una añadidura a la personalidad y por ello merecer el nombre de una disposición por causa de ella. Si consideramos las tres mencionadas disposiciones según las condiciones de su posibilidad, encontramos que la primera no tiene por raíz Razón alguna, la segunda tiene por raíz la Razón ciertamente práctica, pero que está al servicio de otros motivos; sólo la tercera tiene como raíz la Razón por sí misma práctica, esto es: la Razón incondicionadamente legisladora. Todas estas disposiciones en el hombre no son sólo (negativamente) buenas (no en pugna con la ley moral), sino que son también disposiciones al bien (promueven el seguimiento de ella). Son originales, porque pertenecen a la posibilidad de la naturaleza humana. El hombre puede ciertamente usar de las dos primeras contrariamente a su fin, pero no puede exterminar ninguna de ellas. Por disposiciones de un ser entendemos tanto las partes constitutivas requeridas para él como también las formas de su ligazón para ser un ser tal. Son originales si pertenecen necesariamente a la posibilidad de un ser tal; contingentes si el ser sería en sí posible también sin ellas. Hay que observar además que aquí no se trata de otras disposiciones que aquellas que se refieren inmediatamente a la facultad de apetecer y al uso del albedrío.
2. De la propensión al mal en la naturaleza humana Por propensión (propensio) entiendo el fundamento subjetivo de la posibilidad de una inclinación (apetito habitual, concupiscentia ) en tanto ésta es contingente para la humanidad en general. Se distingue de una disposición en que ciertamente puede ser innata, pero se está autorizado a no representarla como tal, pudiéndose también pensarla (cuando es buena) como adquirida r (cuando es mala) como contraída por el hombre mismo. Pero aquí se trata sólo de la propensión al mal propiamente tal, esto es: al mal moral; lo cual, puesto que es posible sólo como determinación del libre albedrío, y éste puede ser juzgado cómo bueno o malo sólo por sus máximas, tiene que consistir en el fundamento subjetivo de la posibilidad de la desviación de las máximas respecto a la ley moral, y, si esta propensión puede ser aceptada como perteneciente de modo universal al hombre (por lo tanto como perteneciente al carácter de su especie), será llamada una propensión natural del hombre al mal. Aún puede añadirse que la aptitud o ineptitud del albedrío para admitir o no la ley moral en su máxima -aptitud o ineptitud que procede de la propensión natural- es llamada el buen o mal corazón. Pueden pensarse tres grados diferentes de esta propensión. Primeramente es la debilidad del corazón humano en el seguimiento de máximas adoptadas, en general, o sea la fragilidad de la naturaleza humana; en segundo lugar, la propensión a mezclar motivos impulsores inmorales con los morales (aun cuando ello aconteciera con buena mira y bajo máximas del bien), esto es: la impureza; en tercer lugar, la propensión a la adopción de máximas malas, esto es: la malignidad de la naturaleza humana o del corazón humano. Primeramente, la fragilidad (fragilitas) de la naturaleza humana es expresada incluso en la queja de un Apóstol: Tengo el querer, pero el cumplir falta, esto es: admito el bien (la ley) en la máxima de mi albedrío, pero esto, que objetivamente en la idea (in thesi) es un motivo impulsor insuperable, es subjetivamente (in hypothesi) , cuando la máxima debe ser seguida, el más débil (en comparación con la inclinación). En segundo lugar, la impureza (impuritas, improbitas) del corazón humano consiste en que la máxima es ciertamente buena según el objeto (el seguimiento -que se tiene por mira- de la ley) y quizá también lo bastante fuerte para la ejecución, pero no puramente moral, es decir: no ha admitido en sí -como debería ser- la ley sola como motivo impulsor suficiente, sino que las más de las veces (quizá siempre) necesita otros motivos impulsores además de éste para mediante ellos determinar el albedrío a aquello que el deber exige. Con otras palabras, que acciones conformes al deber no son hechas puramente por deber.
de la Universidad Autónoma de Nayarit
3. El hombre es por naturaleza malo Vitis nema sine nascitur Horat. 21 La tesis «el hombre es malo» no puede querer decir, según lo que precede, otra cosa que: el hombre se da cuenta de la ley moral y, sin embargo, ha admitido en su máxima la desviación ocasional respecto a ella. «El hombre es malo por naturaleza» significa tanto como: esto vale del hombre considerado en su especie; no como si tal cualidad pudiese ser deducida de su concepto específico (el concepto de un hombre en general) (pues entonces sería necesaria), sino: el hombre, según se lo conoce por experiencia, no puede ser juzgado de otro modo, o bien: ello puede suponerse como subjetivamente necesario en todo hombre, incluso en el mejor. Ahora bien, puesto que esta propensión misma tiene que ser considerada como moralmente mala, por lo tanto no como disposición natural sino como algo que puede ser imputado al hombre, y, consecuentemente, tiene que consistir en máximas del albedrío contrarias a la ley; dado, por otra parte, que a causa de la libertad estas máximas por sí han de ser consideradas como contingentes, lo cual a su vez no se compagina con la universalidad de este mal si el supremo fundamento subjetivo de todas las máximas no está -sea ello como quiera- entretejido en la naturaleza humana misma y enraizado en cierto modo en ella: podremos, pues, llamar a esta propensión una propensión natural al mal, y, puesto que, sin embargo, ha de ser siempre de suyo culpable, podremos llamada a ella misma un mal radical innato (pero no por ello menos contraído por nosotros mismos) en la natu- raleza humana. Ahora bien, la prueba protocolaria de que tal propensión corrupta tenga que estar enraizada en el hombre podemos ahorrárnosla en vista de la multitud de estridentes ejemplos que la experiencia nos pone ante los ojos en los actos de los hombres. Si se los quiere obtener de aquel estado en el que algunos filósofos esperaban encontrar de modo excelente la bondad natural de la naturaleza humana, a saber: del llamado estado de naturaleza, pueden compararse con esta hipótesis las escenas de crueldad no provocada en las ceremonias sangrientas de Yofoa, Nueva Zelanda, Islas de los Navegantes, y las que no cesan nunca en los amplios desiertos de la América noroccidental (citadas por el capitán Hearne), de las que ni siquiera obtiene hombre alguno la menor ventaja, Y se tendrán vicios de barbarie en mayor medida de lo que es necesario para apartarse de aquella opinión. Pero si uno se ha decidido por la opinión de que la naturaleza humana se deja conocer mejor en el estado civilizado (en el que sus disposiciones pueden desarrollarse de un modo más completo), entonces habrá que oír una larga letanía melancólica de acusaciones a la humanidad; acusaciones de secreta falsedad, incluso en la amistad más íntima, de modo que la moderación de la confianza en las revelaciones recíprocas, incluso de los mejores amigos, es contada como máxima general de prudencia en el trato; de una propensión a odiar a aquel a quien se está obligado, para lo cual ha de estar siempre preparado el bienhechor; de una benevolencia cordial que, sin embargo, permite observar que «hay en la desdicha de nuestros mejores amigos algo que no nos desagrada del todo», y de muchos otros vicios escondidos bajo la apariencia de virtud, sin hablar de aquellos que no se disimulan en absoluto porque para nosotros se llama bueno aquel que es un hombre malo de la clase general; y se tendrá bastante con los vicios de la cultura y civilización (los más hirientes entre todos) para preferir apartar los ojos de la conducta de los hombres a fin de no contraer uno mismo otro vicio, el de la misantropía. Pero si aún no se está satisfecho se puede ahora tomar en consideración el estado de los pueblos en sus relaciones exteriores, extrañamente compuesto de ambos, pues pueblos civilizados están unos frente a otros en la relación del rudo estado de naturaleza (un estado de constante disposición de guerra) y además se ha fijado el designio de no salir jamás de ahí; y se echará de ver los principios de las grandes sociedades llamadas Estados , principios directamente contradictorios con lo que públicamente se alega y, sin embargo, jamás a desechar, los cuales aún ningún filósofo ha podido poner en consonancia con la Moral, ni tampoco (lo que es grave) proponer otros mejores que se dejasen unir con la naturaleza humana; de modo que el quiliasmo filosófico, que espera en un estado de paz perpetua fundada en una liga de pueblos como república mundial, tanto como el teológico, que espera el completo mejoramiento moral de todo el género humano, es universalmente objeto de burla como fanatismo. Ahora bien, el fundamento de este mal: 1) No puede ser puesto, como se suele declarar comúnmente, en la sensibilidad del hombre y en las inclinaciones naturales que proceden de ella. Pues, además de que éstas no tienen ninguna relación directa con el mal (más bien dan la ocasión para aquello que puede mostrar la
de la Universidad Autónoma de Nayarit
intención moral en su fuerza, para la virtud), nosotros no tenemos que responder de su existencia (ni podemos; porque, en cuanto que son congénitas, no nos tienen a nosotros por autores), y sí, en cambio, de la propensión al mal, la cual, en tanto que concierne a la moralidad del sujeto, y por consiguiente se encuentra en él como ser libremente operante, tiene que poder serle imputada como algo de lo que él tiene la culpa, no obstante el profundo enraizamiento de esa propensión en el albedrío, a causa del cual se puede decir que se encuentra en el hombre por naturaleza. 2) El fundamento de este mal tampoco puede ser puesto en una corrupción de la Razón moralmente legisladora, como si ésta pudiese extinguir en sí la autoridad de la ley misma y negar la obligación que emana de ella; pues esto es absolutamente imposible. Pensarse como un ser que obra libremente y, sin embargo, desligado de la ley adecuada a un ser tal (la ley moral) sería tanto como pensar una causa que actúa sin ley alguna (pues la determinación según leyes naturales queda excluida a causa de la libertad); lo cual se contradice. Así pues, para dar un fundamento del mal moral en el hombre, la sensibilidad contiene demasiado poco; pues hace al hombre, en cuanto que quita los motivos impulsores que pueden proceder de la libertad, un ser meramente bestial; pero, al contrario, una Razón que libera de la ley moral, una Razón en cierto modo maliciosa (una voluntad absolutamente mala), contiene demasiado, pues por ello el antagonismo frente a la ley sería incluso elevado al rango de motivo impulsor (ya que sin ningún motivo impulsor no puede el albedrío ser determinado) y así se haría del sujeto un ser diabólico.-Pero ninguna de las dos cosas es aplicable al hombre. Aunque la existencia de esta propensión al mal en la naturaleza human puede hacerse presente mediante pruebas empíricas del antagonismo, efectivamente real en el tiempo, del albedrío humano con la ley moral, sin embargo estas pruebas no nos enseñan la auténtica calidad de tal propensión y el fundamento de este antagonismo; por el contrario, esta calidad, puesto que concierne a una relación del libre albedrío (por lo tanto de un albedrío cuyo concepto no es empírico) a la ley moral como motivo impulsor (cuyo concepto es también puramente intelectual), tiene que ser conocida a priori a partir del concepto del mal en cuanto éste es posible según leyes de la libertad (de la obligación y la susceptibilidad de imputación). Lo que sigue es el desarrollo de este concepto. El hombre (incluso el peor), en cualesquiera máximas de que se trate, no renuncia a la ley moral en cierto modo como rebelándose (con denuncia de la obediencia). Más bien, la ley moral se le impone irresistiblemente en virtud de su disposición moral; y, si ningún otro motivo obrase en contra, él la admitiría en su máxima suprema como móvil suficiente del albedrío, es decir: sería moralmente bueno. Pero él depende también, por disposición natural suya igualmente inocente, de motivos impulsores de la sensibilidad y los admite también en su máxima (según el principio subjetivo del amor a sí mismo). Sin embargo, si acogiese estos motivos en su máxima como suficientes por sí solos para la determinación del albedrío, sin volverse a la ley moral (que él tiene en sí mismo), entonces sería moralmente malo. Ahora bien, dado que de modo natural acoge ambas cosas en su máxima, dado que además encontraría cada una de ellas -si estuviese sola- suficiente para la determinación de la voluntad, así, si la diferencia de las máximas dependiese meramente de la diferencia de los motivos impulsores (la materia de las máximas), a saber: de si es la ley o el impulso de los sentidos lo que proporciona el motivo impulsor, entonces el hombre sería a la vez moralmente bueno y moralmente malo; lo cual se contradice (según la introducción). Por lo tanto, la diferencia -esto es: si el hombre es bueno o malo- tiene que residir no en la diferencia de los motivos que él acoge en su máxima (no en la materia de la máxima) sino en la subordinación (la forma de la máxima): de cuál de los dos motivos hace el hombre la condición del otro. Consiguientemente, el hombre (incluso el mejor) es malo solamente por cuanto invierte el orden moral de los motivos al acogerlos en su máxima: ciertamente acoge en ella la ley moral junto a la del amor a sí mismo; pero dado que echa de ver que no pueden mantenerse una al lado de la otra, sino que una tiene que ser subordinada a la otra como a su condición suprema, hace de los motivos del amor a sí mismo y de las inclinaciones de éste la condición del seguimiento de la ley moral, cuando es más bien esta última la que, como condición suprema de la satisfacción de lo primero, debería ser acogida como motivo único en la máxima universal del albedrío. Aun con esta inversión de los motivos mediante la máxima propia, en contra del orden moral, pueden, sin embargo, las acciones ocurrir de modo tan conforme a la ley como si hubiesen surgido de principios legítimos; así ocurre cuando la Razón usa de la unidad de las máximas en general, que es propia de la ley moral, sólo para introducir en los motivos de la inclinación, bajo el nombre de felicidad, una unidad de las máximas que de otro modo no puede corresponderles (por ejemplo: la veracidad, si se la adopta como principio, nos dispensa de la inquietud de mantener la
de la Universidad Autónoma de Nayarit
pecadores, no hay ninguno que haga el bien (según el espíritu de la ley), ni siquiera uno».
4. Del origen del mal en la naturaleza humana Origen (el primero) es la procedencia de un efecto de su primera causa, esto es: de aquella causa que no es a su vez efecto de otra causa del mismo tipo. Puede ser traído a consideración como origen racional o como origen temporal. En la primera significación es considerada solamente la existencia del efecto; en la segunda se considera el acontecer del mismo, y, por lo tanto, el efecto como suceso es referido a su causa en el tiempo. Si el efecto es referido a una causa que está ligada con él según leyes de la libertad, como ocurre con el mal moral, entonces la determinación del albedrío a su producción es pensada como ligada con su fundamento de determinación no en el tiempo, sino sólo en la representación de la Razón, y no puede ser derivada de algún estado precedente, lo cual, por el contrario, tiene que ocurrir siempre que la mala acción es referida como suceso en el mundo a su causa natural. Buscar el origen temporal de las acciones libres como tales (igual que si fuesen efectos de naturaleza) es, pues, una contradicción; por lo tanto, también lo es buscar el origen temporal de la calidad moral del hombre en cuanto es considerada como contingente, pues ella significa el fundamento del uso de la libertad, fundamento que tiene que ser buscado únicamente en representaciones de la Razón (como el fundamento de determinación del libre albedrío en general). Comoquiera que pueda estar constituido el origen del mal moral en el hombre, entre todos los modos de representarse su difusión y prosecución a través de todos los miembros de nuestra especie y a todas las generaciones, el más inconveniente es representárselo como llegado a nosotros de los primeros padres por herencia; pues se puede decir del mal moral lo que el poeta dice del bien: genus et proavos et quae non fecimus ipsi, vix ea nostra puto. Hay que hacer notar además que, cuando indagamos el origen del mal, inicialmente todavía no tenemos en cuenta la propensión a él (como peccatum in potentia) , sino que sólo consideramos el mal efectivo de acciones dadas según su posibilidad interna y según lo que para el ejercicio de ellas tiene que concurrir en el albedrío. Toda acción mala, si se busca su origen racional, tiene que ser considerada como si el hombre hubiese incurrido en ella inmediatamente a partir del estado de inocencia. Pues cualquiera que haya sido su comportamiento anterior, y de cualquier índole que hayan sido las causas naturales que hayan influido sobre él, lo mismo si se encuentran dentro que fuera de él, de todos modos su acción es libre y no está determinada por ninguna de estas causas, por lo tanto puede siempre ser juzgada, y tiene que serlo, como un uso original de su albedrío. El debería haber dejado de realizar esa acción, en cualesquiera circunstancias temporales y vínculos en que haya estado; pues por ninguna causa del mundo puede dejar de ser un ser libremente operante. Con razón, ciertamente, se dice que son imputadas al hombre las consecuencias resultantes de sus acciones pasadas libres pero contrarias a la ley; pero con eso se quiere decir solamente que no es preciso meterse en este rodeo y averiguar si las consecuencias son libres o no, pues ya en la acción reconocidamente libre que fue causa de ellas hay un fundamento suficiente para la imputación. Pero por malo que haya sido alguien hasta el momento en que una acción libre es inmediatamente inminente (llegando incluso al hábito como una segunda naturaleza), aun así no sólo ha sido su deber ser mejor, sino que aun ahora es su deber mejorarse; tiene, por lo tanto, que poder hacerla, y, si no lo hace, es tan susceptible en el momento de la acción de que ésta le sea imputada, y está tan sometido a esa imputación, como si, dotado de la natural disposición al bien (que es inseparable de la libertad), hubiese pasado del estado de inocencia al mal. Por lo tanto no podemos preguntar por el origen temporal de este acto, sino que hemos de preguntar sólo por su origen racional, con el fin de determinar y en lo posible explicar según él la propensión, esto es: el fundamento subjetivo universal de la admisión de una trasgresión en nuestra máxima, si es que existe un fundamento tal. Con esto concuerda plenamente el modo de representación del que se sirve la Escritura para pintar el origen del mal como un comienzo del mismo en el género humano, en tanto que lo presenta en una historia en la que aparece como primero según el tiempo aquello que según la naturaleza de la cosa (sin atender a condición alguna de tiempo) tiene que ser pensado como lo primero. Según ella, el mal no empieza por una propensión a él que esté a la base -pues entonces el comienzo de él no surgiría de la libertad-, sino por el pecado (entendiendo por pecado la trasgresión de la ley moral como mandamiento divino); el estado
de la Universidad Autónoma de Nayarit
del hombre antes de toda propensión al mal se llama estado de inocencia. La ley moral iba delante como prohibición (I Moisés, II, 16, 17), como tiene que ser en el hombre en cuanto ser no puro, sino tentado por inclinaciones. Ahora bien, en vez de seguir lisa y llanamente esta ley como motivo impulsor suficiente (el único incondicionadamente bueno y que no deja lugar a ningún escrúpulo), el hombre fue en busca de otros motivos impulsores, que sólo condicionalmente (a saber: en cuanto no acontece por ellos ningún perjuicio a la ley) pueden ser buenos, y -si se piensa la acción como procedente a conciencia de la libertad- tomó por máxima seguir la ley del deber no por deber sino siempre también en atención a otras miras. En consecuencia, empezó a poner en duda el rigor del mandamiento que excluye la influencia de todo otro motivo impulsor, después a rebajar con sutiles razonamientos la obediencia a él al nivel de la mera obediencia condicionada (bajo el principio del amor a sí mismo) de un medio, de donde finalmente fue admitida en la más máxima de acción la preponderancia de los impulsos sensibles sobre el motivo impulsor constituido por la ley y así se cometió el pecado. Mutato nomine de te fabula narratur. Que nosotros hacemos esto diariamente, que por lo tanto «en Adán hemos pecado todos» y pecamos aún, está claro a partir de lo anterior; sólo que en nosotros se supone ya una propensión innata a la trasgresión, en tanto que en el primer hombre no se supone tal cosa, sino un estado -según el tiempo- de inocencia, por lo tanto la trasgresión en él se llama caída , en tanto que en nosotros es representada como consecuencia de la malignidad ya innata de nuestra naturaleza. Esta propensión no significa nada más que el hecho de que, si queremos ponernos a explicar el mal según su comienzo temporal, tendríamos, en el caso de cada trasgresión hecha de propósito, que perseguir las causas en un tiempo anterior de nuestra vida retrocediendo hasta aquel en el que el uso de la Razón no estaba aún desarrollado, por lo tanto perseguir la fuente del mal hasta llegar a una propensión a él (como base natural) que por ello es llamada innata; lo cual en el caso del primer hombre, que es representado ya con la plena capacidad del uso de la Razón, no es necesario ni siquiera factible; pues aquella base (la propensión mala) tendría que haber sido puesta en el hombre con la creación; por eso su pecado es presentado inmediatamente como producido a partir de la inocencia.-Pero de una calidad moral que debe sernos imputada no hemos de buscar ningún origen temporal, por inevitable que tal origen sea si queremos explicar su existencia contingente (es por esto mismo por lo que la Escritura, conforme a esta nuestra debilidad, puede haberlo representado así). Pero el origen racional de esta disonancia de nuestro albedrío atendiendo al uso de acoger en sus máximas con el rango más alto motivos impulsores subordinados, es decir: el origen racional de esta propensión al mal, permanece insondable para nosotros, porque él mismo tiene que sernos imputado y, en consecuencia, aquel fundamento supremo de todas las máximas requeriría a su vez la adopción de una máxima mala. El mal sólo ha podido surgir del mal moral (no de las meras limitaciones de nuestra naturaleza), y, sin embargo, la disposición original (que, además, ningún otro que el hombre mismo pudo corromper, si esta corrupción debe serle imputada) es una disposición al bien; por lo tanto, para nosotros no existe ningún fundamento concebible por el cual el mal moral pueda haber llegado por primera vez a nosotros.- Esta inconcebibilidad, junto a una determinación más próxima de la malignidad de nuestra especie, la expresa la Escritura en su narración histórica haciendo ir por delante el mal, ciertamente al comienzo del mundo, pero todavía no en el hombre, sino en un espíritu de determinación originalmente sublime; por donde el primer comienzo de todo mal en general es representado como inconcebible para nosotros (pues ¿de dónde el mal en aquel espíritu?), pero el hombre es representado solamente como caído en el mal mediante seducción, por lo tanto no corrompido desde el fundamento (incluso según la disposición primera al bien), sino susceptible aún de un mejoramiento, en oposición a un espíritu seductor, es decir: a un ser al que no puede serie contada la tentación de la carne como atenuante de su culpa; de este modo, al hombre, que, junto a un corazón corrompido, sigue teniendo sin embargo una voluntad buena, se le deja aún la esperanza de un retorno al bien, del que se ha apartado. Observación general Del restablecimiento de la original disposición al bien en su fuerza Aquello que el hombre en sentido moral es o debe llegar a ser, bueno o malo, ha de hacerla o haberlo hecho él mismo. Lo uno o lo otro ha de ser un efecto de su libre albedrío; pues de otro modo no podría serle imputado, y en consecuencia él no podría ser
de la Universidad Autónoma de Nayarit
Y, sin embargo, el deber ordena ser un hombre bueno, y el deber no nos ordena nada que no nos sea factible. Esto no puede conciliarse de otro modo que así: la revolución ha de ser necesaria, y por ello posible para el hombre, por lo que se refiere al modo de pensamiento, en tanto que la reforma paulatina lo es por lo que se refiere al modo del sentido (que opone obstáculos a aquél). Esto es: cuando el hombre invierte el fundamento supremo de sus máximas, por el cual era un hombre malo, mediante una única decisión inmutable (y con ello viste un hombre nuevo), en esa medida es, según el principio y el modo de pensar, un sujeto susceptible del bien, pero sólo en un continuado obrar y devenir es un hombre bueno; esto es: puede esperar que con una pureza semejante del principio que ha adoptado como máxima suprema de su albedrío y con la firmeza de ese principio se encuentre en el camino bueno (aunque estrecho) de un constante progresar de lo malo a lo mejor. Esto, para aquel que penetra con la mirada el fondo inteligible del corazón (de todas las máximas del albedrío), para quien, por lo tanto, esta infinitud del progreso es unidad, es decir: para Dios, es tamo como ser efectivamente un hombre bueno (grato a él); y así este cambio puede ser considerado como una revolución; pero para el juicio de los hombres, que sólo pueden estimarse ellos mismos y la fortaleza de sus máximas según el dominio que consiguen sobre la sensibilidad en el tiempo, dicho cambio sólo puede considerarse como una permanente aspiración a lo mejor, por lo tanto como una paulatina reforma de la propensión al mal en cuanto modo de pensar perverso. Se sigue que la formación moral del hombre tiene que comenzar no por el mejoramiento de las costumbres, sino por la conversión del modo de pensar y por la fundación de un carácter; aunque de ordinario se procede de otro modo, y se lucha contra vicios en particular, pero se deja intacta la raíz universal de ellos. Ahora bien, incluso el hombre más limitado es susceptible de la impresión de un respeto tanto mayor, por una acción conforme al deber, cuanto más retira de ella en el pensamiento otros motivos impulsores que, por amor a sí mismo, pudiesen tener influencia sobre la máxima de la acción; e incluso niños son capaces de encontrar aún la menor huella de mezcla de motivos impulsores no genuinos, perdiendo entonces para ellos la acción instantáneamente todo valor moral. Si se aduce el ejemplo de hombres buenos (por lo que toca a la conformidad de los mismos con la ley) y se deja que aquellos a los que se pretende instruir en Moral juzguen la impureza de algunas máximas por los efectivos motivos impulsores de sus acciones, la disposición al bien es por ello cultivada de modo incomparable y pasa poco a poco al modo de pensar; de modo que el deber meramente por sí mismo comienza a adquirir un peso notable en el corazón de aquéllos. Pero enseñar a admirar acciones virtuosas, por mucho sacrificio que puedan haber costado, no es aún el justo temple que el ánimo del educando debe recibir con relación al bien moral. Pues por muy virtuoso que sea alguien, sin embargo todo cuanto bien pueda hacer es sólo deber, y hacer el deber propio no es nada más que hacer lo que está en el orden moral habitual, por lo tanto no merece ser admirado. Más bien es esta admiración una disonancia de nuestro sentimiento respecto al deber, como si obedecer a éste fuese algo extraordinario y meritorio. Pero hay una cosa en nuestra alma que, si la ponemos convenientemente ante nuestros ojos, no podemos cesar de considerada con la más alta admiración, siendo aquí la admiración justa a la vez que eleva el alma; y ello es la original disposición moral en nosotros en general. ¿Qué es esto que hay en nosotros (puede uno preguntarse a sí mismo) por lo que nosotros, un ser constantemente dependiente de la naturaleza por tantas necesidades, al mismo tiempo en la idea de una disposición original (en nosotros) somos elevados tan lejos por encima de ellas que las tenemos en su totalidad por nada y a nosotros mismos nos tenemos por indignos de existir si hubiésemos de permanecer absortos en su goce -que, sin embargo, es lo único que puede hacernos deseable la vida- en contra de una ley por la cual nuestra Razón ordena poderosamente sin prometer nada ni amenazar con nada? El peso de esta pregunta tiene que sentido íntimamente todo hombre, de la capacidad más común, que haya sido instruido de antemano acerca de la santidad que reside en la idea del deber, pero que no se haya aventurado hasta la indagación del concepto de la libertad, que es lo primero que resulta de esta ley; e incluso el carácter inconcebible de esta disposición anunciadora de una procedencia divina tiene que obrar sobre el ánimo hasta el entusiasmo y fortalecerlo para los sacrificios que pueda imponerle el respeto por su deber. Excitar frecuentemente este sentimiento de la elevación de la propia determinación moral ha de preconizarse, excelentemente, como medio de despertar intenciones morales, pues actúa directamente en contra de la propensión innata a la perversión de los motivos impulsores en las máximas de nuestro albedrío, a fin de restablecer -en el respeto incondicionado a la ley como condición suprema de todas las
de la Universidad Autónoma de Nayarit
máximas a adoptar- el orden moral original entre los motivos impulsores y con ello restablecer en su pureza la disposición al bien en el corazón humano. Pero ¿a este restablecimiento por el empleo de nuestras propias fuerzas se opone directamente la tesis del estado de corrupción innato de los hombres para todo bien? Desde luego, por lo que toca a la concebibilidad, esto es: a nuestra inteligencia de la posibilidad de tal restablecimiento, como de todo lo que debe ser representado como suceso en el tiempo (como cambio) y en cuanto tal como necesario según leyes naturales, y cuyo contrario, sin embargo, debe a la vez ser representado bajo leyes morales como posible por libertad; pero no se opone a la posibilidad de este restablecimiento mismo. Pues si la ley moral ordena que debemos ahora ser hombres mejores, se sigue ineludiblemente que tenemos que poder serlo. La tesis del mal innato no tiene absolutamente ningún uso en la dogmática moral; pues las prescripciones de ésta contienen los mismos deberes y permanecen en la misma fuerza si hay en nosotros una propensión innata a la trasgresión que si no la hay. En la ascética moral esta tesis quiere decir más, pero nada más que esto: en la formación moral de la congénita disposición moral al bien no podemos partir de una inocencia que nos sería natural, sino que tenemos que empezar por el supuesto de una malignidad del albedrío en la adopción de sus máximas en contra de la disposición moral original, y, puesto que la propensión a ello es inextirpable, empezar por actuar incesantemente contra ella. Ahora bien, dado que esto lleva sólo a un progreso, que se continúa al infinito, de lo malo a lo mejor, se sigue que la conversión de la intención del hombre malo: en la de un hombre mejor ha de ser puesta en el cambio! del supremo fundamento interior de la adopción de todas sus máximas con arreglo a la ley moral, en cuanto este fundamento nuevo (el corazón nuevo) es ahora inmutable; él mismo. Pero, ciertamente, el hombre no puede llegar a convencerse de esto de modo natural, ni por conciencia inmediata ni por la prueba de la conducta de vida que ha llevado hasta el momento; pues lo profundo de su corazón (el fundamento primero subjetivo de sus máximas) es insondable para él mismo; pero es preciso que pueda esperar llegar mediante el empleo de sus propias fuerzas al camino que conduce a ello y que le es indicado por una intención mejorada en su fundamento; pues debe llegar a ser un hombre bueno, pero sólo con arreglo a lo que puede serle imputado como hecho por él mismo han de ser juzgado como moralmente bueno. Contra esta exigencia de mejoramiento de sí mismo, la Razón, que por naturaleza se encuentra desazonada en relación al trabajo moral, pone en juego, bajo el pretexto de la incapacidad natural, toda clase de ideas religiosas impuras (a las cuales pertenece la idea de que Dios mismo pone el principio de la felicidad por condición suprema de sus mandamientos). Pero todas las religiones pueden dividirse en: la Religión de la petición de favor (del mero culto) y la Religión moral, esto es: la Religión; de la buena conducta de vida. Con arreglo a la primera el hombre se adula pensando que Dios puede hacerla eternamente dichoso sin que él tenga necesidad de hacerse un hombre mejor (por la remisión de sus deudas), o también, si no le parece que esto sea posible, pensando que Dios puede hacerlo un hombre mejor sin que él mismo tenga que hacer nada más que rogárselo, lo cual, - pues, ante un ser que lo ve todo, no es nada más que desear- propiamente no sería nada hecho; en efecto,: si con el mero deseo se consiguiese, todos los hombres, serían buenos. En cambio, según la Religión moral (tal es, entre todas las religiones públicas que ha habido, sólo la cristiana) es principio lo que sigue: que cada uno ha de hacer tanto como esté en sus fuerzas para hacerse un hombre mejor; y sólo cuando no ha enterrado la moneda que le ha sido dada al nacer (Luc., XIX, 12-16), cuando ha empleado la disposición original al bien Para hacerse un hombre mejor, puede esperar que lo que no está en su capacidad sea suplido por una cooperación más alta y no es absolutamente necesario que el hombre sepa en qué consiste ésta: quizá sea incluso inevitable que, si el modo en que ella acontece ha sido revelado a una cierta época, en otra diversos hombres se hagan conceptos diversos de ello, y ciertamente con toda sinceridad. Pero entonces vale también este principio: «No es esencial, y por lo tanto no es necesario para todo hombre, saber qué es lo que en orden a su beatitud hace o ha hecho Dios», pero sí saber qué tiene que hacer él mismo para hacerse digno de esta asistencia.
de la Universidad Autónoma de Nayarit
a) Idea personificada del principio bueno. Lo único que puede hacer de un mundo el objeto del decreto divino y el fin de la creación es la humanidad (el ser racional del mundo, en general) en su perfección total moral, de la cual, como de condición suprema, es la felicidad la consecuencia inmediata en la voluntad del ser supremo. Este hombre, único agradable a Dios, «está en él desde la eternidad»; la idea del mismo emana de su ser; en esta medida no es él una cosa creada, sino su hijo unigénito; «la palabra (el ¡hágase!) por la que todas las otras cosas son y sin la cual nada existe de cuanto ha sido hecho; » (pues por mor de él, esto es: del ser racional en el mundo, tal como puede ser pensado con arreglo a su determinación moral- ha sido hecho todo). «El es el reflejo de su magnificencia». «En él ha amado Dios al mundo» y sólo en él y por adopción de sus intenciones podemos esperar «llegar a ser hijos de Dios» etc. Pues bien, elevarnos a este ideal de la perfección moral, esto es: al arquetipo de la intención moral en su total pureza, es deber humano universal, en orden al cual esta misma idea que nos es propuesta por la Razón para que la tomemos por modelo puede darnos fuerza. Pero precisamente porque nosotros no somos los autores de ella, sino que ella ha tomado asiento en el hombre sin que comprendamos cómo la naturaleza humana ha podido simplemente ser susceptible de ella, puede mejor decirse que aquel arquetipo ha descendido del cielo a nosotros, que ha adoptado la humanidad (pues representarse cómo el hombre, malo por naturaleza, depone por sí mismo el mal y se eleva al ideal de la santidad, no es igualmente posible que representarse que el último adopte la humanidad -que por sí no es mala- y condescienda en ella. Esta unión con nosotros puede, pues, ser considerada como un estado de rebajamiento del hijo de Dios, si nos representamos a aquel hombre de intenciones divinas como arquetipo para nosotros tal como, aun siendo santo él mismo y como tal no sujeto a soportar ningún padecimiento, sin embargo los toma sobre sí en la mayor medida para promover el bien del mundo; por el contrario el hombre, que nunca está libre de culpa, ni siquiera cuando haya adoptado la misma intención, puede considerar los padecimientos que por cualquier camino puedan alcanzarle como algo de lo que él tiene la culpa, y, por lo tanto, ha de tenerse por indigno de la unión de su intención con una idea tal, aunque ésta le sirva de arquetipo. Ahora bien, el ideal de la humanidad agradable a Dios (por lo tanto, de una perfección moral tal como es posible en un ser del mundo, dependiente de necesidades y de inclinaciones) no podemos pensarlo de otro modo que bajo la idea de un hombre que estaría dispuesto no sólo a cumplir él mismo todos los deberes de hombre y a extender a la vez alrededor de sí por la doctrina y el ejemplo el bien en el ámbito mayor posible, sino también -aun tentado por las mayores atracciones- a tomar sobre sí todos los sufrimientos hasta la muerte más ignominiosa por el bien del mundo e incluso por sus enemigos. Pues el hombre no puede hacerse ningún concepto del grado y el vigor de una fuerza tal como es la de una intención moral, a no ser que se la represente luchando contra obstáculos y, sin embargo, venciendo aun en medio de las tentaciones mayores posibles. Pues bien, en la fe práctica en este hijo de Dios (en cuanto es representado como habiendo adoptado la naturaleza humana) puede el hombre esperar hacerse agradable a Dios (y mediante ello también bienaventurado); esto es: el que es consciente de una intención moral tal que puede creer y poner en sí mismo una fundada confianza en que permanecería, en medio de tentaciones y penas semejantes (así como de ellas se hace piedra de toque de aquella idea), invariablemente pendiente del arquetipo de la humanidad y semejante -en fiel imitación- a su ejemplo, un hombre tal, y sólo él, está autorizado a tenerse por aquel que es un objeto no indigno de la complacencia divina. b) Realidad 36 objetiva de esta idea. En respecto práctico esta idea tiene su realidad por completo en sí misma. Pues reside en nuestra Razón moralmente legisladora. Debemos ser con arreglo a ella y por ello también tenemos que poder ser así. Si hubiese de probarse antes la posibilidad de ser un hombre adecuado a este arquetipo, como es ineludiblemente necesario cuando se trata de conceptos de naturaleza (para no correr el peligro de ser entretenido por conceptos vacíos), tendríamos que dudar asimismo en conceder a la ley moral la consideración de ser un fundamento de determinación incondicionado, y, sin embargo, suficiente, de nuestro albedrío; pues cómo es posible que la mera idea de una conformidad a ley en general pueda ser para el albedrío un motivo impulsor más poderoso que todos los motivos imaginables
de la Universidad Autónoma de Nayarit
tomados de ventajas, no puede ser entendido mediante la Razón ni documentado por ejemplos de la experiencia, ya que, por lo que toca a lo primero, la ley ordena incondicionadamente, y, por lo que concierne a lo segundo, aunque no hubiese habido jamás un hombre que hubiese rendido obediencia incondicionada a esta ley, sin embargo es evidente sin disminución y por sí misma la necesidad objetiva de ser un hombre tal. Por lo tanto, no es necesario ningún ejemplo de la experiencia para ponernos como modelo la idea de un hombre moralmente agradable a Dios; ella reside ya como modelo en nuestra Razón. El que, para reconocer a un hombre como un ejemplo tal a seguir, concordante con aquella idea, exige aún algo más que lo que ve, esto es: más que una conducta totalmente intachable e incluso tan llena de méritos como pueda pedirse, el que, además, como certificación exige, por ejemplo, milagros que tuviesen que haber acontecido por o para aquel hombre, ese confiesa a la ve por ello su incredulidad moral, es decir: su carencia de fe en la virtud, fe a la que no puede reemplazar ninguna fundada en pruebas mediante milagros (que es sólo histórica); pues sólo tiene valor moral la fe en la validez práctica de aquella idea, la cual reside en nuestra Razón (que puede en todo caso acreditar los milagros como, milagros que podrían proceder del principio bueno, pero no tomar de ellos su propia garantía). Justamente por esto ha de ser posible una experiencia en la cual sea dado el, ejemplo de un hombre tal (en la medida en que se puede en general esperar y pedir de una experiencia externa pruebas de la intención moral (interior); en efecto, según la ley cada hombre debería en justicia dar en sí un ejemplo de esta idea, cuyo arquetipo siempre sigue estando solamente en la Razón, pues ningún ejemplo es adecuado a tal idea en la experiencia externa, en cuanto que esta no descubre lo interior de la intención, sino que sólo permite inferida, si bien no con estricta certeza (incluso la experiencia interna del hombre en él mismo no le permite penetrar las profundidades de su corazón de modo que pudiese alcanzar por autoobservación un conocimiento totalmente seguro acerca del fundamento de las máximas que reconoce como suyas y acerca de la pureza y firmeza de las mismas). Si en una cierta época hubiese descendido en cierto modo del cielo a la tierra un hombre tal, de intención verdaderamente divina, que mediante doctrina, conducta y sufrimiento hubiese dado en sí el ejemplo de un hombre agradable a Dios en la medida en que se puede pedir de la experiencia externa (en tanto que el arquetipo de un hombre tal no ha de buscarse en ninguna otra parte que en nuestra Razón), si hubiese producido por todo eso un bien moral inmensamente grande en el mundo mediante una revolución en el género humano; aun así no tendríamos motivo para aceptar en él otra cosa que un hombre engendrado de modo natural (pues el hombre naturalmente engendrado también se siente obligado a dar él mismo en sí un ejemplo semejante), si bien no por ello se negaría absolutamente que pudiese ser un hombre engendrado de modo sobrenatural. Pues en una mira práctica no puede proporcionarnos ninguna ventaja suponer lo último, ya que el arquetipo que nosotros ponemos por base a ese fenómeno ha de ser buscado siempre en nosotros mismos (hombres naturales) y su existencia en el alma humana es ya por sí misma lo bastante inconcebible para que no haya necesidad de, además de aceptar su origen sobrenatural, aceptado también hipostasiado en un hombre particular. Elevar a un santo tal por encima de toda la fragilidad de la naturaleza humana sería más bien, según todo lo que podemos entender, un obstáculo para la aplicación práctica de la idea del mismo a su seguimiento por nosotros. En efecto, aunque la naturaleza de aquel hombre grato a Dios fuese pensada como humana hasta tal punto que a él se le pensase como afectado por las mismas necesidades y, en consecuencia, también por los mismos padecimientos, por las mismas inclinaciones y, en consecuencia, también las mismas tentaciones de trasgresión que nos afectan a nosotros, pero, por otra parte, fuese pensada como sobrehumana hasta el punto de que una pureza inmutable de la voluntad, no adquirida, sino innata, hiciese absolutamente imposible para él toda trasgresión, entonces la distancia respecto al hombre natural se haría tan inmensamente grande que aquel hombre divino ya no podría ser puesto como ejemplo para éste. El último podría decir: que se me dé una voluntad enteramente santa, y entonces toda tentación al mal automáticamente fracasará contra mí; que se me dé la más perfecta certeza interior de que tras una corta vida terrena debo llegar a ser (a consecuencia de aquella santidad) partícipe en seguida de toda la eterna magnificencia del cielo, y entonces soportaré todos los padecimientos, por duros que sean, hasta la muerte más ignominiosa, no sólo dócilmente, sino también con alegría, porque veo ante mí con los ojos el desenlace espléndido y próximo. Ciertamente el pensamiento de que aquel hombre divino estaba desde la eternidad en posesión efectiva de esta grandeza y beatitud (y no tenía que merecerla primero mediante tales padecimientos), que se desposeyó de ella