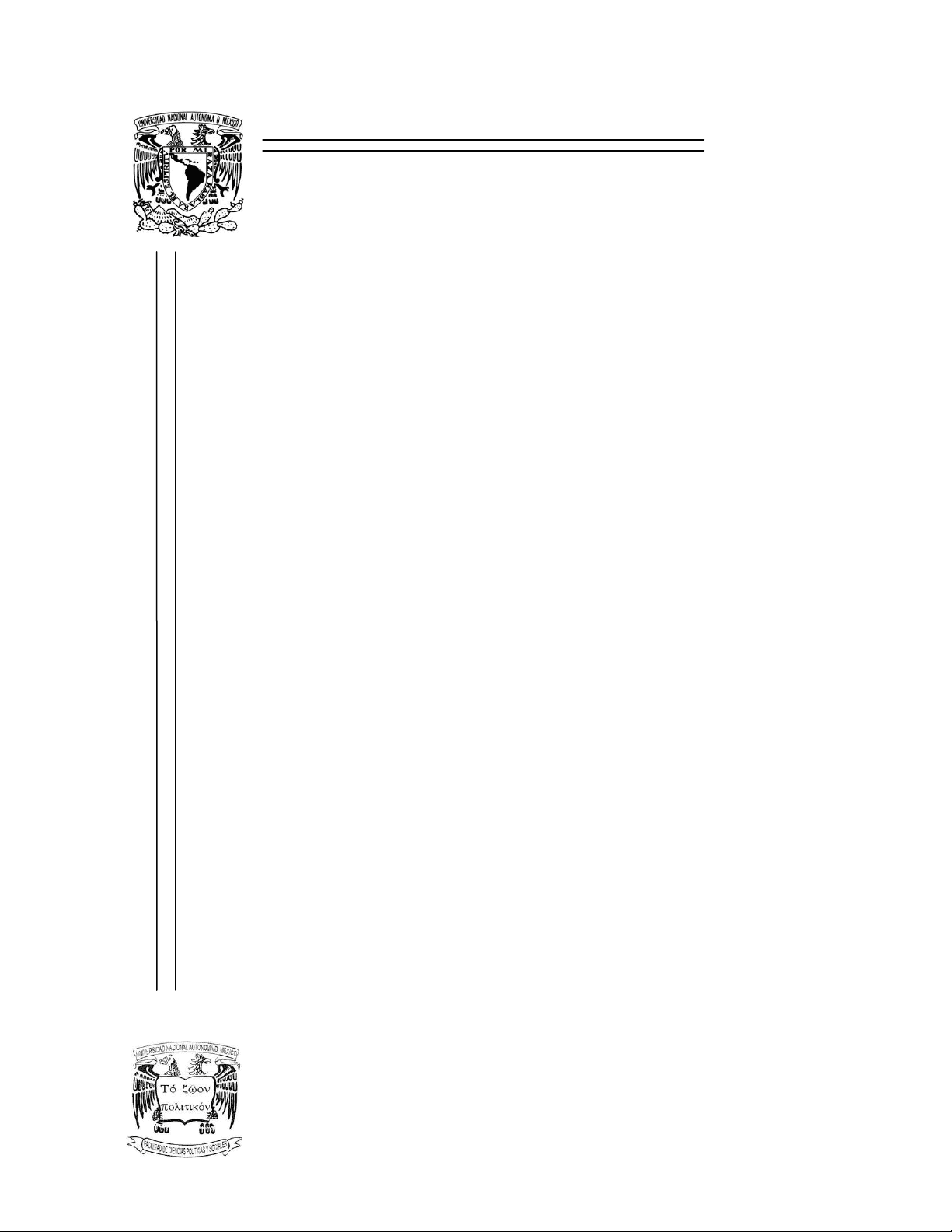




































































Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
<!DOCTYPE html> <html lang="es"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=yes"> <meta name="theme-color" content="#063141"> <meta name="msapplication-TileColor" content="#ffffff"> <meta name="msapplication-TileImage" content="/public/images/mstile-144x144.png"> <meta name="msapplication-config" content="/public/browserconfig.xml" /> <link rel="shortcut icon" href="/public/i
Tipo: Resúmenes
1 / 74

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
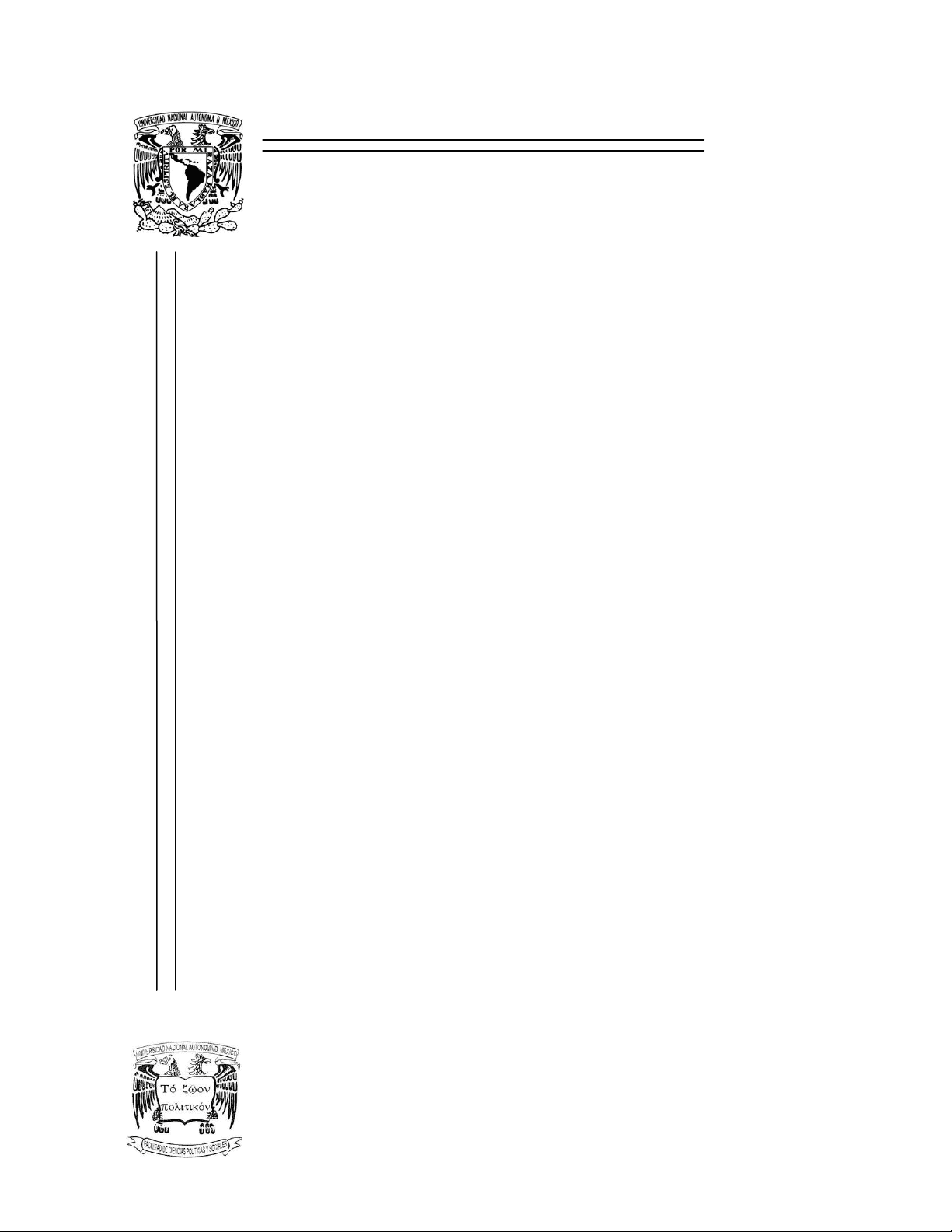


































































Teresa María López Hernández
UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso
DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL
Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).
El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.
A la Universidad Nacional Autónoma de México, por formarme como universitario.
A la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, por formarme como profesionista.
A todos mis maestros.
A la Dra. Francisca Robles, por dirigir este trabajo.
Al jurado revisor, por sus votos.
A las fuentes que permitieron hacer posible esta investigación.
Adriana Lázaro, por editar las fotografías.
A todos los que ayudaron a realizar este reportaje.
A mi familia.
Dedico este trabajo con mi más profundo agradecimiento y cariño a mis padres y hermanos, porque el apoyo de ellos durante mis 22 años de vida me ha hecho llegar hasta donde ahora me encuentro. Siempre es necesario el respaldo de la familia.
A María de la Luz y Juan López, porque estas hojas son el resultado de sus esfuerzos.
A Luis Humberto, ya que su gusto hacia la actividad gallística me permitió conocer este mundo, pero más que ello, vivirlo.
A Juan Cairo que, aunque no quiera nada, siempre estuvo viendo lo que hacía.
A Miguel Angel, porque en muchas cosas que realicé puso su granito de arena.
A mis compañeros de clase, grandes amigos, Ingrid, Cinthya, Arturo, Rubí, Iveth, Brenda, quienes siempre estuvieron allí para apoyarme de forma académica, profesional y emocional.
A todas esas personas que conocí a lo largo de estos poco más de cuatro años de carrera, con quienes he compartido grandes vivencias, recibido consejos y apoyo cuando lo necesito. Todos ustedes, sin mencionar sus nombres, saben que son especiales para mí.
A quienes creen en mí.
¡GOYA! ¡GOYA! ¡CACHUN, CACHUN, RA, RA! ¡CACHUN, CACHUN, RA, RA! ¡GOYA! ¡¡UNIVERSIDAD!
“(…) los premios son como el azar. Están girando siempre en la rueda de la vida; a algunos les toca, a otros, no. Y en esa rueda uno siempre está en el centro, y alrededor suyo siempre están girando la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, el azar, el infortunio y la felicidad, que alternativamente se acercan a uno. Pero lo único inexorable de esta especie de serpiente que se muerde la cola es la vida y la muerte”. JUAN RULFO, El gallo de oro
Este trabajo es más que contar una historia. Testimonios y datos duros son piezas fundamentales en la presentación de este texto, ya que su conjunción crea un escrito tan completo que es capaz de exponer y describir cómo se vive un hecho.
Para Leñero y Marín el reportaje es “el género fundamental del periodismo, el que nutre a todas las demás cuyo propósito es dar a conocer los hechos de interés colectivo”. Es por ello que este trabajo sobre los gallos de pelea se desarrolló bajo las características de dicho género.
Además, se debe entender que un reportaje no es sólo la colección de elementos, sino toda una labor que conlleva una capacidad de análisis e interpretación de los acontecimientos para recrear y contar una historia.
Un género que tiene la característica de combinar la nota informativa, la crónica y la entrevista, por lo que es idóneo para explicar, exponer, describir y narrar el tema que se quiere desarrollar.
Dentro del periodismo es considerado como el género más completo y complejo, ya que no es fácil de realizar, porque requiere toda una labor periodística de investigación que un comunicólogo es capaz de hacer para dar a conocer las aristas que un hecho social presenta.
La diversidad cultural de México y el mundo es basta, tanto que de dentro de ella se encuentran costumbres y tradiciones que para muchos resultan espléndidos, pero algunos casos se ven con malos ojos.
Cabe señalar que muchas festividades del país resultan atractivas a nivel internacional debido a la gran cantidad de turistas que traen; las ferias de los estados son festejos que dejan en su territorio y en México una gran derrama económica y, que además, son fuente generadora de empleos.
Tal es la importancia de los gallos que en 1999 se creó la Federación Mexicana de Criadores de Gallos de Pelea, A.C. (FMCGP). Surge ante la inquietud de grupos de criadores de aves de combate en México, para contar con una Asociación de Criadores, preocupada por atender y resolver la problemática del medio.
Para dicha asociación gallística, la más importante a nivel mundial, una de sus razones para detener la prohibición de peleas de gallos son el medio millón de familias beneficiadas por esta actividad.
Cuando la gente se inmiscuye en el mundo de los gallos de pelea lo hace con el objeto de obtener alguna utilidad. A lo largo del tiempo aprenden a diferenciar entre los que quieren hacer negocio y los que piensan en estafar; conocen a personas honestas con quienes tienen una buena amistad.
Más adelante, comprenden el impacto que se tiene en el bolsillo cuando los pollitos nacen y crecen. Después, se enorgullecen por la pelea donde muestran casta y coraje; quizá, alguna vez, la sufran al perder.
Para ellos los gallos son una empresa de altos rendimientos en satisfacciones, productiva en nuevas y viejas amistades, con una alta inversión y el orgullo de ver crecer, cuidar y pelear a sus gallos. La crianza de estas aves no es un tema nuevo, sino poco explorado.
Aves de combate es el primer capítulo; en éste se dan a conocer los inicios de la actividad, por lo que se desarrolla desde el origen del gallo doméstico, pasando por el de pelea, y el nacimiento de las peleas de las aves de combate en el mundo, hasta llegar a México.
El capítulo dos que lleva por título El arte de criar: abran las puertas muestra, de la forma más narrativa y en voz de los personajes, la vivencia de un gallero con más de 20 años de experiencia. Este apartado es el más extenso, ya que aquí se reflejará la mayor parte del objetivo principal de este trabajo.
El final, un tercer capítulo ¡Cierren las puertas señores! narra a manera de crónica el desarrollo de un combate y todo lo que conlleva, pero con el extra de aquellos datos que permitan conocer más sobre el afamado palenque, desde los más pequeños hasta aquellos que tienen gran resonancia en el mundo de los gallos de pelea.
1.1 Orígenes históricos de la pelea de gallos
Los primeros datos sobre las peleas de gallos se registran entre el 6.000 y el 1.500 a.C.; es decir, con el arraigo del gallo en el mundo antiguo. Gracias a la obra de María Sabina Sarabia, con su libro Las peleas de gallos, se ha podido obtener registro sobre la historia de este tipo de enfrentamientos.
La información publicada por gente interesada en el tema apunta hacia el continente asiático como la cuna de este animal. En las tierras montañosas y frías de los Himalayas (sudeste asiático), los gallos salvajes Bankivas o Ayumatán parecen ser los precursores de la raza; pero, otros creen que el Gallus Sonerati, originario de Asia Menor es el creador.
En la India existe prueba del culto a los gallos. Consideran a estas aves de origen noble y objeto de selección. Según Sarabia, los maharajás realizan peleas y, hasta hoy, poseen galleras señoriales y antiguas.
Animal de semejante belleza resulta objeto de adoración religiosa y sagrado para el Código Manu, capaz de espantar los males de Irán, Japón y China. Se les valora por su combate, reflejándose en la porcelana decorada de esos países, durante el siglo XVII.
La isla de Bali, ubicada en el Océano Índico, es testigo de las riñas de estos animales como el deporte y juego más practicado. Allí tajen, nombre que allí recibe el gallo de pelea, vive con el campesino, a pesar de las prohibiciones.
Existen actualmente varias zonas de importancia productora en Vietnam: Van Cu y Nghi Tam en Hanoi, al norte; Binh Dinh, Quang Ngai y Nha Trang en la costa central; Ba Ría y Duc Hoa, en el sur. En concreto, los gallos de pelea de Cao Lanh, en la provincia de Dong Thap, situada en el delta del río Mekong, son famosos en todo el país, registra Sarabia.
La diversión de Asia Menor se extendió al mediterráneo por la actividad comercial de los pueblos hebreos y fenicios. Hacia el año 580 a.C., la ciudad de Pérgamo alcanzó gran popularidad en las peleas de gallos; hasta acuñar monedas con las figuras de ellos.
De acuerdo con Sarabia, en la Europa Antigua, Alejandro Magno, aficionado famoso, rey de Macedonia y creador de un imperio, organizaba peleas una noche antes de la batalla para transmitir a sus soldados coraje y valor.
Los griegos consideraban a los gallos como animales sagrados, grabados en los cascos de la diosa Palas Atenea.
Jóvenes griegos enfrentando a dos gallos. 1846. Jean-León Géróme.
En la siguiente, fechada del 5 al 9 de abril de 1679, se apunta: "Los dueños de la gallera de Su Majestad ruegan a todos los aficionados a las peleas de gallos traer sus ejemplares con tiempo a la gallera de Newmarket para que estén en condiciones para pelear. Las peleas de gallos comenzarán el 15 de marzo y habrá 'alimentadores' listos para cuidar los gallos".
Tan arraigada estaba esta actividad en las islas británicas que ciertas escuelas enseñaban a sus alumnos aspectos de crianza y acondicionamiento del gallo. Incluso, el mismo clero patrocinaba la práctica en los patios o en el interior de las iglesias.
Durante el dominio de la reina Victoria (1819-1901), se declararon prohibidas las peleas a partir de 1840.
Por otra parte, desde la Edad Media el coq a combat se convirtió en una actividad popular francesa, donde el gallo resulta emblema nacional galo, al estamparse en su bandera.
A lo largo del siglo XIX se registraron las peleas en París, hasta 1835, en la calle de Petoile y en el hipódromo de la plaza d'Eylau, practicándose también por el norte de Francia y en la Plaza de la Gare de Lille, en circos provisionales.
Los fenicios y musulmanes, probablemente, llevaron a España la afición a las peleas de gallos. Sarabia considera una constante la pasión de los aficionados galleros a los toros, y también de muchos toreros por esta práctica, como juego y crianza, debido quizá a múltiples puntos de contacto entre ambas.
“Los gallos de pelea, como los toros de lidia, constituyen una raza aparte y han de ser especialmente cuidados y entrenados durante su primer año de vida, siendo sometidos a tientas para probar su valentía y decisión de luchar hasta la muerte en un periodo corto que se calcula en dos temporadas (en España de diciembre a mayo y en América parece ser que los otros meses restantes) y un promedio de ocho combates como máximo”.
Sarabia, de origen español, cuenta cómo en Madrid todos los domingos se celebran estas riñas:
“Se entra al circo por escalones de tablones, con asientos como los circos de los pueblos; el anillo es de unos dos o tres metros. El suelo del palenque está cubierto por una estera de esparto; alrededor, una barandilla alta para que no salten los gallos, aunque les cortan algunas plumas de la cola; antes de la pelea los pesan en un peso que, en vez de platillos, son dos jaulas, para ver la diferencia y darles la compensación y las ventajas, a no ser que el mayor tenga defectos físicos o tenga un ojo güero”.
Las peleas de gallos están prohibidas actualmente en España, menos en las Islas Canarias y Andalucía, aunque la ley del 24 de septiembre de 2003 hace una excepción siempre y cuando se busque mejorar la raza para su exportación.
Sin embargo, siguen practicándose ilegalmente en lugares escondidos y con apuestas a veces altas. Debe señalarse cómo asociaciones protectoras de animales incluyen su oposición a estas prácticas a través de páginas web y publicaciones.
Las islas Canarias son seguidoras de esta afición gallera desde el siglo XVIII. En el archipiélago se permiten estas riñas por considerarse una costumbre tradicional de zonas campesinas; se celebran bajo acuerdo oral y con dinero a la vista.
1.2 La tradición llega al Nuevo Mundo
Testimonios del propio Colón, del famoso dominico Fray Bartolomé de las Casas y del cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, autor de la Historia General y Natural de las Indias, dan especial importancia a estas "gallinas de Castilla" que se embarcaron en Canarias y que José Tudela, etnólogo español, considera el origen de los gallos en las entonces denominadas Indias.
Los cronistas más famosos del mundo colonial americano han dedicado en sus textos párrafos a la crianza de las gallinas de Castilla, marcando la diferencia entre lo fácil que resulta su crianza en las tierras de México, América Central y zona caribeña, mientras que en el altiplano andino es más difícil.
Al ser aficiones tan extendidas, pronto hubo prácticas ilegales. En casas más o menos grandes se podía jugar libremente a las cartas o gallos, sin control de apuestas. Las prácticas de herencia medieval de caballerías fueron remplazadas por los juegos de azar.
De acuerdo con Sarabia, “en el virreinato de Nueva España, San Agustín de las Cuevas (antigua Tlalpan), para los habitantes de la Ciudad de México, con motivo de fiestas religiosas y civiles, se organizaban bailes, paseos y, por supuesto, las más variadas diversiones y juegos, provocando la llegada a ellos de multitud de personas de todas las razas y condiciones sociales”.
La ordenanza de naipes marcaba las reglas. Se prohibía hacer peleas de gallos y abrir casas públicas o secretas para los otros diversos juegos, que no fueran naipes, sin tener licencia del juez administrador.
La diversión gallística estuvo vinculada durante ciento cincuenta años, entre el siglo XVI y el XVIII, al estanco de naipes, establecido por Felipe II. Aunque, en los últimos veinte años del siglo XVII en el territorio mexicano hubo un fuerte movimiento contra los juegos, y en concreto de las peleas de gallos, por parte del grupo eclesiástico.
En el libro Peleas de gallos se escribe que tanta era la oposición por parte de la Iglesia que el padre José de Lezamis, cura del Sagrario de la Catedral, acudía a los palenques cuando se enteraba de los desórdenes para hacer cerrar las puertas y predicar a los jugadores que cambiaran sus costumbres.
Carlos II dio una doble real cédula fechada el 15 de junio de 1688, dirigida a las máximas autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato, por la que se prohibía el juego de gallos en el Arzobispado de México.
A pesar de dicha normatividad las peleas se siguieron practicando en la clandestinidad, por lo que el canónigo Antonio de Aunzibay Anaya emitió un nuevo edicto en contra de las peleas y apuestas, donde se extendían penas canónicas para quien no informara sobre el tema.
Con esta normativa comenzó una etapa completamente distinta, en la que las peleas se hicieron todavía más populares y la mayor demanda dio lugar a la construcción de coliseos y palenques de gallos en varias zonas de la América hispánica
Tales establecimientos fueron diseñados por albañiles e ingenieros militares, cuyos planos aún se conservan en el Archivo General de Indias de Sevilla y el Archivo General de la Nación de México, en lo correspondiente al palenque de gallos propuesto para la ciudad de México en la última década del siglo XVIII.
Dichas plazas ofrecían un mayor aforo, piso alto y bajo, además de zonas acotadas, con balcones para los miembros de la alta sociedad que no querían mezclarse con los sectores populares y, por supuesto, para las señoras asistentes.
En esos años ya existían lugares donde se practicaba este juego junto al de los naipes, como el de la calle de Mesones, arrendado en un principio a don Francisco Guillen a cambio de cinco mil pesos anuales y gasto de 400 barajas; más tarde, a don Roque Esteban Dávila.
También funcionaba otra casa de naipes y gallos en el barrio del Hornillo, alquilada por don Juan Valderrama a cambio de seis mil pesos anuales; y una tercera en el barrio de la Trinidad, llamada casa de los Sámano, porque fue abierta por miembros de esta familia, de ilustre pasado en México.
La Corona reiteró las prohibiciones en octubre de 1724. Isidro Rodríguez de la Madrid pidió que se permitiera este juego en lugares públicos con el fin de poder velar por el buen desarrollo del mismo; sin embargo, el Consejo de Indias no lo aprobó.
En 1725 de la Madrid volvió con su petición, alegando que ya era mal visto por los galleros al no permitir el juego. Amenazó con dejar su puesto. Una real cédula de 1726 no atendió la solicitud, manteniendo vigente la prohibición.