















































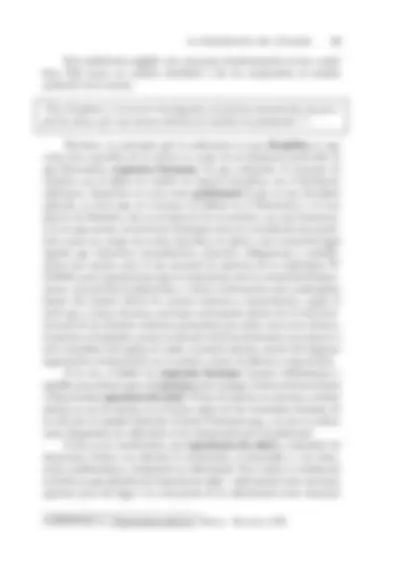











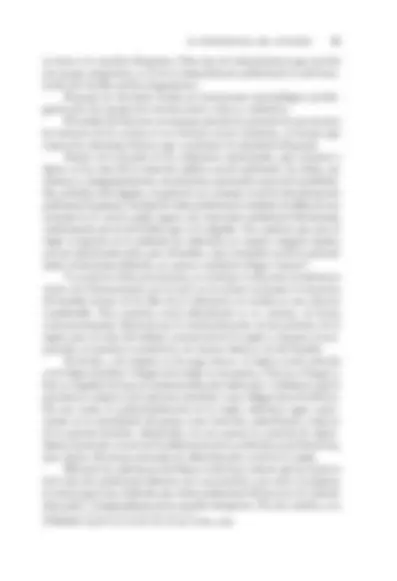




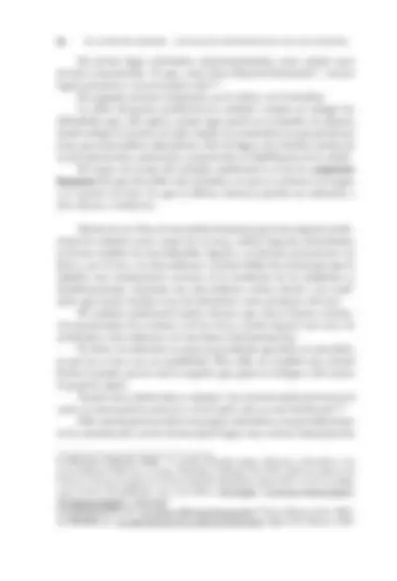



















Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity

Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium


Prepara tus exámenes
Prepara tus exámenes y mejora tus resultados gracias a la gran cantidad de recursos disponibles en Docsity
Prepara tus exámenes con los documentos que comparten otros estudiantes como tú en Docsity
Los mejores documentos en venta realizados por estudiantes que han terminado sus estudios
Estudia con lecciones y exámenes resueltos basados en los programas académicos de las mejores universidades
Responde a preguntas de exámenes reales y pon a prueba tu preparación

Consigue puntos base para descargar
Gana puntos ayudando a otros estudiantes o consíguelos activando un Plan Premium
Comunidad
Pide ayuda a la comunidad y resuelve tus dudas de estudio
Descubre las mejores universidades de tu país según los usuarios de Docsity
Ebooks gratuitos
Descarga nuestras guías gratuitas sobre técnicas de estudio, métodos para controlar la ansiedad y consejos para la tesis preparadas por los tutores de Docsity
Este documento aborda el aprendizaje basado en competencias (abc) en el contexto del proceso de atención de enfermería. Explora la articulación de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, buscando consolidar el 'yo profesional' y el cuidado enfermero más allá de lo vocacional o técnico. Se analiza la evolución del concepto de 'vocación' y su relación con el 'llamado divino' del sacerdocio, así como la transición hacia una visión más científica y positivista de la enfermería. El documento también discute la definición de 'salud' de la oms, la nosología científica, el rol de 'colaborador' de la enfermería y la importancia del enfoque holístico en el cuidado de la persona en su totalidad. Se presenta un modelo conceptual que influye en la interpretación de la realidad por parte del sujeto, abordando conceptos como el 'holismo', el 'racionalismo científico' y la 'lógica deductiva'.
Tipo: Esquemas y mapas conceptuales
1 / 90

Esta página no es visible en la vista previa
¡No te pierdas las partes importantes!
















































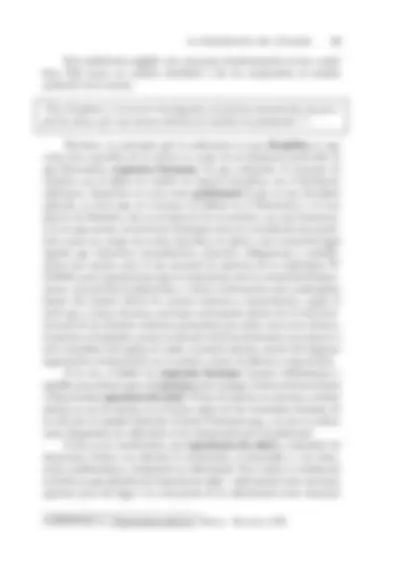











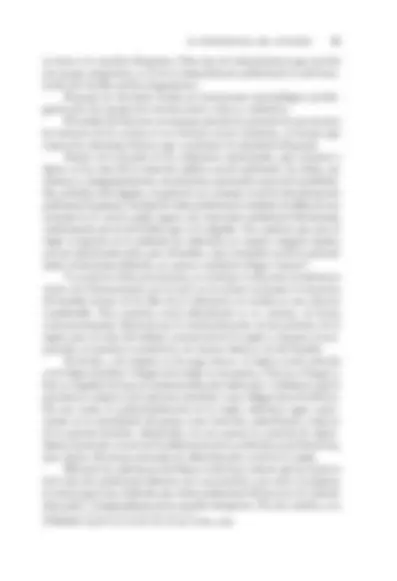




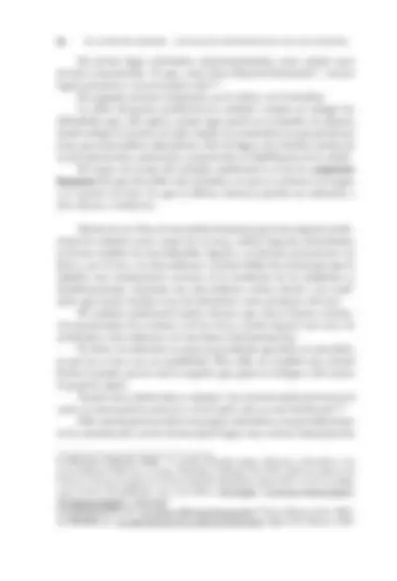

















Santiago Jorge Durante
Editorial El Uapití xdssdsdsfdfdfdfdfdfdfdfdfddf
13
n mi experiencia docente, asistencial y de conducción dentro de la enfermería, he tenido oportunidad de cotejar, durante años suce- sivos, el hecho que un considerable número (1)^ de enfermeros profesionales -incluso muchos licenciados en enfermería-, poseen serias dificultades para describir con palabras aquello a que se dedican. Muchos, incluso con una notable antigüedad en la profesión y otros con una vasta formación complementaria. Dificultad instalada, incluso, desde la definición misma del concepto de “enfermería” y de sus características definitorias o elementos constitutivos, tales como: “sujeto cuidado”, “cuidado”, “experiencia de salud”, “entorno” , entre otros. Cuando se me brindó la oportunidad de asumir la titularidad de la Cátedra de Enfermería General III, del Segundo Ciclo (2)^ de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Maimónides de Buenos Aires, no tuve mejor idea que compartir con ellos estas reflexiones, obte- niendo excelentes resultados. Este volumen transcribe algunas conversa- ciones que he podido mantener con mis estudiantes, a fin de compartir nuestra experiencia con el resto de la comunidad de enfermería. Pero, volviendo al nudo de nuestro dilema, me gustaría agregar que, con respecto a la definición del término “enfermería” , no sólo he corrobo-
(1) Nota del Autor: cotejado de datos de más de 1.000 encuestados. (2) Segundo Ciclo: en Argentina, la formación de enfermería está organizada en dos ciclos: un ciclo básico, mediante el cual se obtiene el título de Enfermero Profesional, y un Segundo Ciclo, con el que se alcanza el título de grado académico de Licenciado en Enfermería.
15
l presente libro ha sido estructurado de acuerdo a los requisitos pedagógicos de la primera etapa del segundo Ciclo de la carrera de Licenciatura en Enfermería, criterios compartidos por casi todas las instituciones educativas del país y Latinoamérica. He tratado de mantener en toda su estructura argumental, una lógica para el Aprendizaje Basado en Competencias (ABC), mediante la arti- culación de contenidos conceptuales (conceptos), actitudinales (actitudes) y procedimentales (habilidades).(1)^ Esta idea engloba tanto el “saber hacer”, como el “poder hacer” y, sobre todo el “querer hacer”, a fin de consolidar la forma de asumir el “yo profesional”, de involucrarme desde la voluntad de brindar un cuidado profesional (más allá del cuidado vocacional o del cuidado meramente técnico). He introducido, además algunas herramientas del Pensamiento Crítico , a través de ejercicios prácticos, a fin de guiar al lector en los procesos del pensamiento aplicados a las distintas etapas del quehacer enfermero. Cabe aclarar que muchos de los contenidos de esta obra son relecturas y adaptaciones de los que podríamos llamar “clásicos” de la disciplina. Es, por ejemplo el caso de buena parte de lo tratado en el capítulo del Método, que hace referencia al Proceso de Atención de Enfermería. En lo que respecta al resto de los contenidos, en su gran mayoría son construcciones intelectuales originales, basadas o sustentadas en conocimientos no sólo provenientes de nuestra profesión. En efecto, para el abordaje de determi- nados temas, he acudido a autores provenientes de la sociología, la antro- pología, la filosofía, la psicología, la medicina, además de la enfermería. Cuenta de ello dan las citas bibliográficas que, oportunamente hallará el lector a pié de página. Por otra parte, sugiero que sean consultados en forma independiente los textos mencionados a fin de que el estudiante o
(1) Nota del Autor: el concepto de gestión por competencias nació en Harvard en 1973, con David McClelland, experto en recursos humanos.
16 el acto de cuidar - genealogía epistemológica del ser enfermo
el profesional con curiosidad, pueda profundizar en los temas abordados desde otra perspectiva. Dicho esto, y aclarados los aspectos fundamentales de la presente obra, los invito a la lectura crítica, el análisis objetivo y la reflexión profunda de los temas que aquí se abordan. Su discusión y puesta en común se trans- formarán, a mi humilde entender, en un importante paso de la maduración de la disciplina enfermera.
19
Elucidar significa “pensar el acto”, reflexionar sobre aquello que hacemos y que pasa desapercibido ante nuestros incautos ojos. A fin de empezar a adoptar una actitud crítica sobre aquello que vivenciamos como “ la Enfermería” los invito a realizar un ejercicio intelectual, una lectura reflexiva de nuestro quehacer cotidiano.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA SITUACIÓN DE CUIDAR
e gustaría que podamos reflexionar sobre la situación específica del “cuidado” , de modo tal que podamos analizar en profundidad todos y cada uno de los elementos que están implicados dentro de ella. Para emprender dicha tarea podríamos imaginar el cuidado como la repre- sentación o puesta en escena de una obra de teatro. Allí observaríamos a dos personajes principales, los protagonistas: la enfermera y el “paciente”. La escenografía representaría más o menos fidedignamente (1)^ una sala de hospital, con sus paredes azulejadas hasta el techo y sus pies de suero diseminados entre las camas de hierro. Ahora bien: considero que lo más prudente y, trayendo a colación el título del presente capítulo, sería tratar de establecer si el cuidado es, en definitiva un acto. Y se confrontan aquí
(1) fidedigno: digno de crédito.
EXPERIENCIA DE SALUD
MÉTODO
PROFESIONAL DEL CUIDADO
PERSONA CUIDADA
CONTEXTO ESPACIO - TEMPORAL
El CUIDADO PROFESIONAL
20 el acto de cuidar - genealogía epistemológica del ser enfermo
una serie de cuestiones ontológicas (1)^ que merecen ser, al menos analizadas detenidamente. En efecto, la concepción del cuidado ha atravesado de manera tangen- cial (2)^ la totalidad de los paradigmas que han embebido de significado a la disciplina enfermera, en forma particular, pero también a la humanidad en su conjunto. Desde sus orígenes el hombre ha practicado el cuidado del prójimo como una forma de supervivencia de la propia especie. Tanto es así, que los científicos determinan el cuidado como el elemento que ha determinado la evolución y la adaptación de la humanidad a través de las distintas eventua- lidades atravesadas durante su evolución. Ya el hombre primitivo, a partir de haber experimentado la necesidad de socialización, conformó clanes o tribus para dar respuesta a sus más inmediatas demandas de subsistencia -comida, abrigo, seguridad- para lo cual se pone de manifiesto el origen del grupo como unidad funcional de la sociedad. Está ampliamente comprobado, por ejemplo, que los neanderthales constituyeron sociedades complejas, con fuertes lazos entre sus miembros, que desarrollaban distintas medidas sanitarias como el cuidado de los indi- viduos heridos y el dar sepultura a los muertos (3). No es difícil imaginar de que manera, desde sus inicios mismos, el hombre ha adoptado para su adaptación al medio todo tipo de artimañas (4) prehumanas o características del reino animal. Así, como un animal lasti- mado que lame su herida para limpiarla disminuyendo de esta manera el riesgo de contaminación; de la misma forma el ser humano primitivo habrá cuidado de la contaminación sus propias lesiones de distinta natu- raleza, según el tipo de riesgos a los que se veía expuesto. Podríamos, pues estar frente a lo que llamaríamos proto-asepsia, para otorgarle un término científico. Seguramente habrá utilizado primero su lengua, para más tarde realizar la higiene valiéndose del agua de lagos, lagunas y ríos e incluso incursionar en la utilización de la savia producida por determinadas plantas -como el aloe (5)^ , utilizada aún en la actualidad- o de productos como la miel -lo cual quedó plasmado en los antiguos papiros egipcios como un trata- miento eficaz para el cuidado de las heridas-. Lo mismo sucedería, segu-
(1) ontología: parte de la metafísica que trata de las propiedades trascendentes del ser. (2) tangencial: que tiene algún punto de contacto con una superficie. (3) CLARIN , “Historia Universal - Prehistoria y Primeras Civilizaciones” , Ed. Sol. Barcelona,
(4) artimaña: artificio, artilugio o astucia. (5) aloe: planta perenne de la familia de las liláceas. De ella se extrae un jugo empleado en medicina.
22 el acto de cuidar - genealogía epistemológica del ser enfermo
de una guerra, ha habido y habrá quienes se organicen en pos de brindar alivio al que sufre, al que ha sido herido. Tal vez, tan antigua como las primeras manifestaciones de humanidad que han tenido nuestros primitivos ancestros, ha sido la vocación de brindar cuidado. No es pues el espíritu del cuidador el que ha variado con el devenir de los siglos, sino más bien, el concepto de necesidad de dichos cuidados y las teorías que se han ido sosteniendo en las diferentes culturas en lo rela- tivo al significado de salud y de enfermedad que cada una les ha dado. Patricia Donahue hace referencia a la etimología (1)^ de la palabra nurse –“enfermera” en inglés– y sus connotaciones históricas. Al respecto menciona:
“La enfermería tiene su origen en el cuidado materno de los niños indefensos y tiene que haber coexistido con este tipo de cuidado desde los tiempos más remotos. La palabra inglesa nursery deriva del vocablo latino nutrire, "nutrir". El término inglés nurse también tiene sus raíces en el latín, en el nombre nutrix, que signi- fica "madre que cría". A menudo hacía referencia a una mujer que amamantaba a un niño que no era hijo suyo, o sea un ama de cría. Con el tiempo, el término nutrix se utilizó para identificar a una mujer que criaba, lo que suponía una definición más amplia aunque todavía relacionada con la idea de engendrar. Los vocablos latinos fueron la base de la palabra francesa nourrice y de la española nodriza, que también se referían a la mujer que amamantaba a un niño, en especial al hijo de otra.”(2)
Como vemos, los términos sajones -inglés y francés- se aproximan mucho más al origen o génesis de la profesión, que el término castellano de "enfermera" , seguramente más reciente ya que hace mención directa a la palabra "enfermo" o "enfermedad" , que nos transporta a un pasado menos remoto, y más acotado, limitando la actividad de enfermería a la atención o cuidado del individuo enfermo (3). Como práctica u oficio concerniente al cuidado de la salud, nace la Enfermería Empírica (4)^ , hija de la maternidad, la religión, la guerra y,
(1) etimología: origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. (2) DONAHUE, P., “Historia de la Enfermería”. Mosby - Missouri, 1985. (3) Nota del Autor: para analizar un poco más en profundidad el tema etimológico, puede consultarse el capítulo “Ser o no ser”, del texto: DURANTE, S., “Claves para pensar la Enfermería”. Ed.El Uapití-Universidad Maimónides. Buenos Aires, 2005. (4) empirismo: sistema, método o práctica que se funda sólo en la experiencia, sin recurrir al razonamiento ni al conocimiento teórico.
el cuidado 23
posteriormente la ciencia. Función compartida por casi todas las culturas y destinada a la mujer desde los inicios de la historia, el cuidado de los más débiles -enfermos, niños y ancianos- se fue convirtiendo con el pasar de los siglos, desde una obligación casera hacia los miembros más cercanos de la familia, en un deber para con Dios y un modo de servir a los semejantes y, más tarde, una muestra de patriotismo cívico en la atención de los heridos en combate, transformándose finalmente en lo que es hoy: una profe- sión abrazada por hombres y mujeres, con profunda vocación de servicio, inquietud de progreso profesional y una vasta curiosidad científica. Ninguna ciencia o arte que pretenda crecer y desarrollarse en la sociedad puede obviar sus orígenes, pues son aquellos esbozos los que le han dado forma a su personalidad y, sobre todo, serán las bases para conformar aquello que anhela ser en el futuro. Por otro lado, y como ya afirmara antes, no es el tipo de cuidado “ doméstico” -el de madre a hijo, aquel que se basta de la buena voluntad, amor filial y el esfuerzo empírico- el que nos interesa tratar en este volumen, sino el CUIDADO PROFESIONAL. Es decir, aquel cuidado que requiere de determinadas competencias , entendiendo como tal al conjunto de apti- tudes -procedimentales, técnicas, intelectuales, cognoscitivas, legales- y actitudes -es decir, la forma de asumir el “yo profesional”, de involucrarse desde la voluntad de brindar cuidado-. Lo antedicho exige no sólo la capacidad de cuidar -el poder cuidar-, sino también la voluntad y predisposición para brindar cuidado -el querer cuidar-, asumiendo en todo dicha responsabilidad desde el punto de vista ético.
“El cuidado significa además preocupación, interés, afecto, importarse, proteger, gustar, significa cautela, celo, responsabilidad, preocupación. El verbo cuidar específicamente asume la connotación de causar inquietud, entregar la atención al otro”.(1)
El hombre ha forjado su evolución de acuerdo a la capacidad de satis- facer sus necesidades en la constante búsqueda del equilibrio con el entorno. En esta constante evolución fueron surgiendo nuevas necesidades, y por ende, nuevas respuestas humanas a su satisfacción e insatisfacción. En la habilidad de reconocer en el otro una necesidad como tal y poder actuar para lograr su satisfacción está el espíritu del buen cuidador.
(1) WALDOW, V., “Cuidado Humano o resgate necesario”. Ed. Sagra Luzzatto. Brasil.
el cuidado 25
EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO OCCIDENTAL Y LA CONCEPCIÓN DE ENFERMERÍA
egún su perspectiva única y sus propios procesos de reflexión, concep- tualización e investigación, las disciplinas tienen por objeto desarrollar los conocimientos que servirán para definir y guiar la práctica. Es precisa- mente gracias a la manera particular con la que los enfermeros abordan la relación entre el cuidado , la persona , la salud y el entorno que se clarifica el campo de la disciplina enfermera. La ciencia no fue siempre como hoy podemos apreciarla, y segura- mente no lo será tampoco en el futuro. Cada época ha tenido su forma particular de explicar el mundo que la rodeaba, diferente de la anterior y de la siguiente. En tal sentido es necesario precisar cuáles han sido aquellos cambios históricos que nos han traído hacia donde nos encontramos actual- mente y, por medio de la inducción podamos saber hacia donde vamos.
“Las grandes corrientes del pensamiento, o maneras de ver o comprender el mundo, han sido llamadas paradigmas (...). Se han precisado los paradigmas dominantes del mundo occidental, paradigmas que han influenciado todas las disciplinas.” (1)
Thomas S. Kuhn(2)^ , acuñó (3)^ el término de “paradigmas” para referirse a realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica.(4) Difícilmente los hechos históricos y los cambios sociales tengan una sola causa o un único origen, por lo general son multicausales (5). A su vez, estas causas son de diferente origen: algunas están relacionadas con la esfera económica, otras con la esfera social, algunas otras, con la dimensión polí- tica, y otras con la dimensión cultural e ideológica. Existieron en la historia de la ciencia occidental tres grandes paradigmas que marcaron el rumbo
(1) KÉROUAC, S., “El pensamiento enfermero”. Masson. Barcelona, 1996. (2) Thomas Kuhn (1922-1996): filósofo, físico e historiador estadounidense. Su libro "La estructura de las revoluciones científicas", es quizá el texto más citado de la historia de la Filosofía. (3) acuñar: dar forma a expresiones o conceptos, especialmente cuando logran perma- nencia. (4) KUHN, T., “La estructura de las revoluciones científicas” Fondo de Cultura Económica. México, 2000. (5) multicausal: aquello cuyo origen se debe a más de una causa.
26 el acto de cuidar - genealogía epistemológica del ser enfermo
del conocimiento en todas sus áreas. Estos paradigmas son: el empírico, el simbólico y el crítico. La enfermería se ve atravesada por ellos y los renombra como: de la categorización, de la integración y de la transformación. Según el prestigioso escritor uruguayo Mario Benedetti(1), “el pasado es siempre una morada y no hay olvido capaz de demolerla” (2), es por ello que no podemos abordar seriamente los principios fundamentales de la enfermería, sin analizar, aunque más no sea brevemente su contexto histórico-social.
1. Paradigma de la categorización (1850 - 1950): este período inspiró dos orientaciones en la práctica de la enfermería:
Los fenómenos (3)^ son divisibles (4)^ en categorías, clases o grupos defi- nidos, considerados como elementos aislables o manifestaciones simplifi- cables. Así los elementos y las manifestaciones conservan entre sí relaciones lineales y causales -relación “causa/efecto” -, y el desarrollo del conocimiento se orienta hacia la búsqueda de leyes universales. Este paradigma orienta el pensamiento hacia la búsqueda de un factor causal responsable de la enfermedad.
Orientación hacia la salud pública (1850 - 1900): inicio de la sociedad moderna occidental, no se sabe acerca de infecciones bacteriológicas, ni propagación ni precauciones más elementales. Florence Nightingale (5)^ se revela como persona capacitada para organizar los cuidados enfermeros en los hospitales ingleses durante la guerra de Crimea (1854) y postula que “ la preocupación del enfermero está al lado de la persona enferma o sana, y consiste en proporcionar al paciente el mejor entorno posible para que las fuerzas de la naturaleza permitan la curación o el mantenimiento de la salud.” (6)
(1) Mario Benedetti (1920): escritor uruguayo. Ha sido profesor de literatura en su país. Ha cultivado todos los géneros, con iniciación en la poesía, los cuentos, la novela, y la crítica político-social. (2) BENEDETTI, M., “Perplejidades de fin de siglo”. Sudamericana. Buenos Aires, 2000. (3) fenómeno: cualquier hecho que es captado por los sentidos o conocido por la conciencia. (4) divisible: que se puede partir, separar en partes más pequeñas. (5) Florence Nightingale (1820-1910): enfermera italiana, reformadora del sistema sani- tario de su época. En 1907 se convirtió en la primera mujer en recibir la Orden del Mérito. (6) NIGHTINGALE, F., “Notas sobre Enfermería, qué es y qué no es”. Masson-Salvat. España, 1993.
28 el acto de cuidar - genealogía epistemológica del ser enfermo
Surge la teoría evolucionista de la ciencia de corte hegeliano (1)^ , según la cual el espíritu humano recorre tres fases: la fase teológica, que ve la presencia de la divinidad tras todo cuanto existe; la fase metafísica, que reduce la realidad a las ideas; la fase de la ciencia “positiva” , que ya no pregunta por los fines y los orígenes de la realidad, sino por sus causas, sus leyes y sus relaciones.
“Entre 1780 y 1850, es decir, en menos de tres generaciones, una profunda revo- lución sin precedentes en la historia de la humanidad cambió el aspecto de Ingla- terra. Los historiadores, para expresar la idea de cambio drástico, han hecho uso abusivo del término “revolución”; sin embargo, exceptuando quizá la del Neolítico, no ha habido ninguna revolución tan auténticamente revolucionaria como la Revolución Industrial. Ambas cambiaron el curso de la historia, es decir, introdujeron un elemento de discontinuidad en el proceso histórico. La revolu- ción neolítica transformó la humanidad: un conjunto de tribus de cazadores se convirtieron en sociedades agrícolas más o menos independientes. A su vez, la Revolución Industrial hizo a los granjeros y campesinos manipu- ladores de máquinas impulsadas por energía inanimada. Antes de la Revolu- ción Industrial, la mayor parte de la energía que los hombres necesitaban para mantenerse, propagar la especie y ganarse la vida provenía del reino animal y vegetal. La Revolución Industrial inauguró una era totalmente distinta de nuevas e inagotables fuentes de energía, como el carbón, el petróleo, la electri- cidad y la energía atómica. La Revolución Industrial invadió el mundo, cambiando de forma absoluta nuestra propia existencia y derribando las estructuras de todas las sociedades humanas en el curso de sólo ocho generaciones.” (2)
La ciencia está ordenada jerárquicamente, y en la cúspide de esta jerar- quía se halla la sociología, de la que Augusto Compte (3)(4)^ es fundador. Por otra parte, este último establece una correspondencia entre estas fases y los distintos tipos de sociedad, de forma que la fase “positiva” le corresponde a la sociedad industrial.
(1) hegeliano: que tiene correspondencia con el pensamiento filosófico de Hegel. (2) CIPOLLA, C. M., “Historia económica de Europa” , Ariel. Barcelona, 1979. (3) COMPTE, A., “Curso de filosofía positiva”. Magisterio Español - Madrid, 1987. (4) Augusto Compte (1798-1857): filósofo francés, considerado el fundador del positivismo y de la sociología. Sus últimos años quedaron marcados por la alienación mental.
el cuidado 29
Esta concepción puso en circulación el concepto de “positivismo” - limitación del conocimiento a los hechos demostrables científicamente- y estableció las bases de la fe en la ciencia de los siglos XIX y XX.(1) Recordemos que a mitad del siglo XIX, la mayoría de la población no sabía nada acerca de infecciones bacteriológicas y sobre los medios de propa- gación de la enfermedad, ignorando las precauciones más elementales. En 1869 lord Joseph Lister (2)^ incorpora las técnicas de antisepsia en las prácticas quirúrgicas.
Lister adhería a la idea de Luis Pasteur (3)^ de que los gérmenes pulu- laban en el aire, basándose en el hecho de que las fracturas no expuestas casi no se infectaban y las expuestas lo hacían con frecuencia. Ideó entonces la venda oclusiva : un apósito de ocho capas impregnado, entre otras subs- tancias, con ácido fénico. Con ello logró disminuir considerablemente la incidencia de mortalidad causada por la infección de las heridas. Veinte años más tarde, en 1889, el Dr. Juan B. Justo dictaba una confe- rencia en el Círculo Médico Argentino preconizando el establecimiento de la asepsia en las prácticas quirúrgicas. Este hecho abriría un nuevo pano- rama en la medicina de nuestro país. La idea que condujo a la asepsia era que los gérmenes del ambiente se hallaban en mayor cantidad adheridos a objetos y no tanto en el aire. Con estos métodos la cirugía salvó un gran obstáculo: la infección. En 1876 el físico alemán Roberto Koch (4)^ , aísla el bacilo del ántrax, probando que los microbios podían causar enfermedades. Si bien muchos de los hitos(5)^ históricos referidos en los párrafos ante- riores tuvieron su hervidero en la Europa continental -cuna de la cultura occi- dental-, aquí en América, y sobre todo en Argentina tuvieron su correlato(6)
(1) SCHWANITZ, D., “La cultura. Todo lo que hay que saber” Taurus. Buenos Aires, 2002. (2) Joseph Lister (1827-1912): cirujano inglés, se le atribuye la invención de la sutura reab- sorbible. (3) Luis Pasteur (1822-1895): sabio, químico y biólogo francés, fundador de la bacteriología moderna. Se le debe un procedimiento de esterilización mediante el calor y muy importantes estudios sobre enfermedades contagiosas. En 1885 publicó su método de curación de la rabia, cuyo agente patógeno descubrió. Sus descubrimientos sentaron las bases de la sueroterapia moderna y han revolucionado la cirugía, medicina e industrias basadas en las fermentaciones. (4) Roberto Koch (1843-1910): médico y bacteriólogo alemán. Realizó notables estudios sobre la tuberculosis y descubrió el bacilo al cual va unido su nombre. Descubrió igualmente el agente microbiano del cólera. Recibió en 1905 el Premio Nobel de Medicina. (5) hito: mojón o poste de piedra, por lo común labrada, que sirve para conocer la dirección de los caminos y para señalar los límites de un territorio. (6) correlato: correspondencia recíproca entre dos o más cosas o series de cosas.
el cuidado 31
Un dato significativo de esta época es el surgimiento, a principios del siglo XX, de las escuelas hospitalarias de enfermeras, ofreciendo a dichas instituciones una mano de obra joven, disciplinada y económica. Esto a la vez propició la identificación con el modelo científico médico hegemó- nico (1)^ : los enfermeros dejan de centrar su mirada en el sujeto cuidado, para pasar a asistir al médico. Los cuidados enfermeros están estrecha- mente unidos a la práctica médica, se orientan al control de la enfermedad; la enseñanza formal presenta un contenido orientado hacia los conoci- mientos médicos. El enfermero recibe formación técnica junto con entrenamiento para la obediencia y el orden. La formación de los enfermeros resulta benefi- ciosa para el hospital y la profesión médica. Las primeras expresiones organizadas y sistematizadas de saber en enfermería son constituidas por las técnicas de enfermería comúnmente conocidas como cuidado de enfermería. Estas técnicas consisten en detalladas descripciones de procedi- mientos a ser ejecutadas paso a paso, especificando, también el material que es utilizado -el famoso “ bandeja conteniendo” de nuestros docentes-. De esta manera, el objetivo de enfermería no estaba centrado en el cuidado al sujeto de atención, sino más bien, en la manera de ser ejecutada la tarea. En el 1900 el existencialismo (2)^ y la fenomenología (3)^ - fundada por Edmund Husserl (4)^ - se convierten en las dos escuelas dominantes de la filo- sofía en la Europa continental. En la misma época Sigmund Freud (5)^ publica “La interpretación de los sueños” , obra en la que revela la existencia del inconsciente (6).
(1) hegemonía: supremacía que un estado ejerce sobre otros. (2) existencialismo: escuela filosófica que parte de la proposición de que no existe ningún espacio espiritual por encima del mundo material de la experiencia. El individuo, víctima de la ansiedad y de la alienación, se dirige a una conclusión inevitable: el mundo es absurdo. (3) fenomenología: escuela filosófica que parte de la premisa de que puede alcanzarse una visión completa del mundo si se observan y describen las estructuras de la experiencia. Estos fenómenos no están necesariamente confinados en los datos aportados por la experiencia sensorial. (4) Edmund Husserl (1859-1938): filósofo alemán considerado el fundador de la fenome- nología, movimiento filosófico que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia. La influencia de su pensamiento fue especialmente notable en Scheler y Heidegger. (5) Sigmund Freud (1856-1939): neurólogo austriaco y fundador del psicoanálisis, método de estudio de la estructura psíquica cuyo objetivo es la investigación de los significados inconscientes del comportamiento, así como los sueños y fantasías del individuo. (6) inconsciente: algo de lo que no se tiene consciencia.
32 el acto de cuidar - genealogía epistemológica del ser enfermo
“Probablemente, ningún científico ha transformado tan radicalmente como Freud el modo como los individuos se entienden a sí mismos en nuestra cultura. Su influencia es tan grande, y su pensamiento ha calado tanto en toda nuestra cultura, que es difícil imaginarse cómo entendió el hombre su psique antes de Freud.”(1)
Antes de la difusión de su obra, se hablaba del alma humana como algo inmortal, racional e inmutable. Aquello que hoy incluiríamos en la psique, como por ejemplo las emociones, las pasiones, los impulsos, en aquella época eran atribuibles al campo físico, al cuerpo. El carácter del sujeto dependía de los fluidos orgánicos, o como se decía en aquel entonces: de los humores –de allí el concepto de “mal humor” o “buen humor” -: flema, sangre y bilis. La orientación hacia la enfermedad puede verse claramente reflejada en la literatura a través de la experiencia que vive el joven Juvenal Urbino de la Calle -personaje de la novela “El amor en los tiempos del cólera” , de Gabriel García Márquez(2)- al volver de París tras culminar sus estudios de medicina:
“Su obsesión era el peligroso estado sanitario de la ciudad. Apeló a las instancias más altas para que cegaran los albañales españoles, que eran un inmenso vivero de ratas, y se construyeran en su lugar alcantarillas cerradas cuyos desechos no desembocaran en la ensenada del mercado, como ocurría desde siempre, sino en algún vertedero distante. Las casas coloniales bien dotadas tenían letrinas con pozos sépticos, pero las dos terceras partes de la población hacinada en barracas a la orilla de las ciénagas hacía sus necesi- dades al aire libre. Las heces se secaban al sol, se convertían en polvo, y eran respiradas por todos con regocijos de pascua en las frescas y venturosas brisas de diciembre...” (3)
En 1904 Iván Pavlov (4)^ inicia los experimentos conductistas (5)^ que hicieron famoso su apellido. Los perros que habían aprendido a asociar la
(1) SCHWANITZ, D., “La Cultura. Todo lo que hay que saber”. Ed. Taurus. Buenos Aires,
(2) Gabriel García Márquez (1928): escritor, periodista colombiano. Recibió el premio Nobel de Literatura, y es considerado una de las figuras más representativas de la narrativa del siglo XX. (3) GARCÍA MÁRQUEZ, G., “El amor en los tiempos del cólera”. RBA Editores. Barce- lona, 1993. (4) Iván Petróvich Pávlov (1849-1936): fisiólogo ruso conocido, en concreto, por su descu- brimiento del reflejo condicionado. (5) conductismo: corriente de la psicología que defiende el empleo de procedimientos estricta- mente experimentales para estudiar el comportamiento observable (la conducta), considerando la relación del sujeto con el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta. Hacía hincapié en una concepción del individuo como un organismo que se adapta al medio (o ambiente).